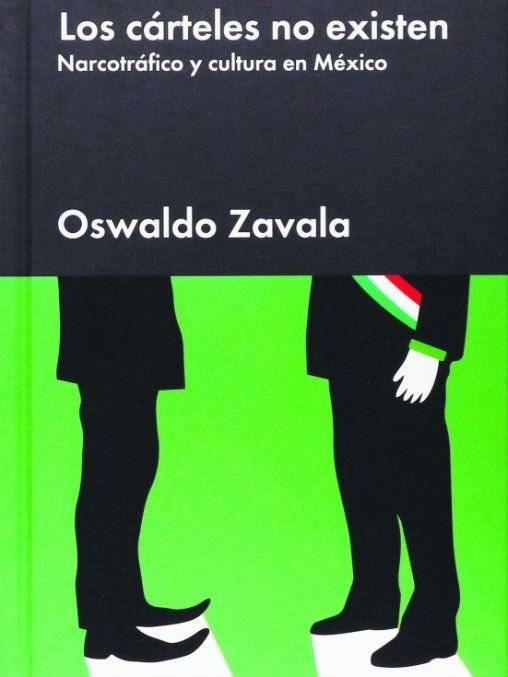La guerra contra las drogas emprendida por Estados Unidos desde el siglo pasado ha tenido, por supuesto, sus consecuencias en México. De allí que se ha visto obligado, muchas veces a adoptar ese combate como propio, incluido el discurso de seguridad nacional promovido por la gran potencia mundial.
Así, el Estado mexicano ha adoptado la narrativa de los grupos delictivos dedicados al narcotráfico como la gran amenaza a su propia existencia, de donde han derivado las menciones del Estado fallido y del narcoestado, por ejemplo. Sin embargo, esa estrategia discursiva (que ha permeado hasta el periodismo y la literatura) carece de fundamento material y más bien sirve para otros fines económicos y sociales.
Lo anterior se encuentra expuesto en el libro Los cárteles no existen. Narcotráfico y cultura en México (México, Malpaso, 2018), de Oswaldo Zavala, en el que el autor, mediante el análisis cultural y literario, realiza una severa crítica a la interpretación dominante del narcotráfico.
Sobre ese trabajo conversamos con Zavala (Ciudad Juárez, 1975), quien es doctor en Estudios Hispánicos por la Universidad de Texas en Austin y en Literatura Comparada por la Universidad París III, Sorbonne Nouvelle. Profesor en la City University of New York, es autor de cuatro libros y ha colaborado en publicaciones como Proceso, Casa de las Américas, Istor y Revista de Literatura Mexicana Contemporánea, entre otras.
Ariel Ruiz (AR): ¿Por qué hoy un libro como el suyo, una crítica política y literaria de la representación dominante del narcotráfico en nuestro país?
Osvaldo Zavala (OZ): En las discusiones que hemos tenido sobre el narcotráfico, sobre todo en los últimos 12 años, con frecuencia hemos caído en un agotamiento producto de una muy reiterada narrativa que, desde luego, no es la plataforma con la que se explica el fenómeno sino, más bien, una estrategia por la cual se impone una forma de pensarlo. Ha sido muy útil para los dos gobiernos mexicanos anteriores para justificar el gasto público en militarización y para hacernos aceptar como sociedad esta violenta estrategia que ha causado tanta destrucción y muerte: más de 250 mil asesinatos y más de 40 mil desapariciones forzadas.
Al mismo tiempo se han encubierto otros procesos políticos, de los cuales hablamos poco porque estamos distraídos por esa misma narrativa: en vez de hablar de los procesos de extracción de recursos naturales, seguimos pensando que nuestro grave problema ha sido si el Chapo iba a ser relevado o no por sus hijos, por el Mayo Zambada o si Rafael Caro Quintero ha vuelto a las andadas.
Estamos atrapados en una burbuja de información que ha sido muy cuidadosamente construida desde Estados Unidos y luego adoptada por nuestra clase político-empresarial precisamente para esconder los motivos ulteriores de esta llamada “guerra contra el narco”.
El libro es una invitación a pensar críticamente ese lenguaje, esa estrategia y su historia, para ver cómo ha afectado incluso la manera en que imaginamos el narco desde las telenovelas, las series de televisión y el cine. Antes que eso, cómo ha influido en la producción de periodistas que se pensarían críticos del sistema pero que terminan, también ellos, por reproducir el discurso oficial.
Me gustaría que el lector pensara que no es tanto que siga con detalle la intrincada historia del discurso de seguridad nacional, que entienda cómo se construyen hegemonías culturales y la parte conceptual del libro, sino que me gustaría mucho más que terminara este libro con una actitud crítica de su realidad, que sirva como una invitación para que cada vez que es interpelado por el discurso oficial, el ciudadano promedio haga una pausa y diga: “A ver, ¿cómo sé que lo que me están diciendo es real? ¿Cómo puedo yo aceptar que lo que dice mi gobierno tiene referentes y es algo real, y en verdad sirve y es justificable como una política de gobierno beneficiosa para mi sociedad?”.
Me gustaría que el lector pensara de un libro como este no es tanto que siga con detalle la intrincada historia del discurso de seguridad nacional, o que entienda cómo se construyen hegemonías culturales, quién es Gramsci o Carl Schmitt, toda esta parte conceptual del libro que es importante, pero que me gustaría mucho más que un lector terminara este libro con una actitud crítica de su realidad, y que este libro sirviera como una invitación para que cada vez que es interpelado por el discurso oficial, el ciudadano promedio haga una pausa y diga: “A ver, ¿cómo sé que lo que me están diciendo es real? ¿Cómo puedo yo aceptar que lo que dice mi gobierno tiene referentes y es algo real, y en verdad sirve y es justificable como una política de gobierno beneficiosa para mi sociedad?”.
Yo lo que quiero instigar es más una pregunta que una respuesta. Quise instigar a un ciudadano con curiosidad política, que a lo mejor no va a entender todos los procesos, pero que tenga la suficiente libertad para hacer una pregunta y cuestionar al poder.
AR: La idea original de este libro era presentar una serie de ensayos sobre la novela acerca del narcotráfico mexicano. Cuéntenos un poco sobre ese aspecto literario.
OZ: Soy profesor de Literatura y Cultura en la Universidad de la Ciudad de Nueva York, y como profesor de fenómenos culturales, me interesó, primero, lo que ocurría con la proliferación de novelas sobre el narco: las obras de Élmer Mendoza, Yuri Herrera, en su momento Orfa Alarcón (que publicó Perra brava), Juan Pablo Villalobos (quien escribió Fiesta en la madriguera) y escritores aún más viejos, como Víctor Hugo Rascón Banda.
Lo que en primera instancia me movió a analizar esas novelas es que muy rápidamente me di cuenta de que la mayoría reproducía una misma narrativa: la del cártel poderoso que antagoniza a la sociedad civil y al gobierno, y que tiene una capacidad de organización y de fuego tan grande que incluso puede rebasar las fuerzas del Estado, lo que produce la enorme emergencia de seguridad nacional.
Lo que me llamó la atención es que en la mayoría de las novelas, sin importar el género (por ejemplo, una novela tan estilizada y tan bien escrita como Trabajos del reino, de Herrera, o una más convencional, policial, como Balas de plata, de Mendoza), básicamente decían lo mismo por medios y formas distintas.
Lo que concluí en ese primer artículo es que reproducían un discurso oficial hegemónico que había sido construido por las instituciones políticas entre México y Estados Unidos, y que en realidad no estaban articulando una imaginación crítica.
Cuando acabé ese artículo, mi segunda intuición era hacer un libro sobre esa misma crítica; pero me di cuenta de que el mismo artículo que ya había escrito había agotado mucho de lo que yo quería decir sobre la literatura. Lo pensé porque finalmente los escritores son la parte menos depurada y más consecuente o final de un proceso de hegemonía, donde ellos reciben este discurso (no lo producen, desde luego). Esto ocurre principalmente porque la clase creadora literaria es muy ignorante de los procesos políticos, desde luego no reportea, y más bien depende radicalmente de lo que lee en los medios de comunicación y de otros productos culturales. Digamos que en esta historia de hegemonía es la imaginación más dominada.
Si eso era cierto, me interesó ver dónde empezaba el discurso hegemónico. Yo tenía claro que lo enunciaba primero la institución oficial, pero me faltaba el punto de transmisión de ese discurso hacia los campos de producción cultural, y lo encontré en el periodismo, que funciona como un legitimador del discurso oficial. Es decir, es en primera instancia lo que dice un vocero, un parte policial o un reporte de inteligencia, lo que después reportea alguien como Diego Osorno, Anabel Hernández o Alejandro Almazán (los cito a ellos en el libro pues son quienes con mayor influencia y visibilidad hablaban del fenómeno del narco desde el periodismo narrativo). En ese momento ocurre un proceso de legitimación de la información; es decir, cuando la lees ya no piensas que viene del Cisen sino del trabajo independiente, confiable, de periodistas valientes que están contra el sistema y hacen un examen crítico de la realidad.
Lo extraordinario es que lo mismo que pasa con los novelistas pasa también con los periodistas: no sólo no están haciendo una crítica contrahegemónica, sino que están reproduciendo, otra vez, el discurso oficial.
AR: Hay una parte del libro donde dice: “El Estado ha prevalecido. No hay una disputa del narcotráfico sobre el poder soberano del Estado”. En este sentido es falso lo del narcoestado, la narcodemocracia y el Estado fallido. ¿De dónde salió esa tesis?
OZ: Tenemos que recordar, primero, que el Estado actual de la política en México se debe, en buena medida, al proceso de neoliberalismo que hemos atravesado desde la década de los ochenta en adelante.
Como sabes, el neoliberalismo no es sólo una política de estructuración del gobierno, sino también es un significante cultural, una narrativa, una forma de organizar lo social. Fundamentalmente se enfoca en una serie de puntos, como han estudiado, por ejemplo, David Harvey, y en México Fernando Escalante Gonzalbo, que ha hecho una historia muy interesante del neoliberalismo desde una perspectiva mexicana que me pareció estupenda.
El neoliberalismo produce, primero, la narrativa de la libertad individual, en contra, por ejemplo, de lo que Friedrich Hayek llamaba “la tiranía del Estado”, de la servidumbre del ciudadano hacia el Estado.
Por otro lado, es la reducción de lo que en algún punto pudo ser el Estado de bienestar, hacia un nuevo Estado que se convirtió en el facilitador de dos temas: primero, el flujo del capital, para garantizar que se mueva sin ataduras ni problemas, sin regulación, sin sindicatos ni derechos laborales que entorpezcan la producción. Es decir, que el Estado funcione no como un obstáculo para controlar el capital sino para facilitar su acceso.
La otra función esencial del Estado neoliberal es la garantía de protección de ese movimiento de capital, que es donde entra la cuestión securitaria: se convierte no en un Estado preocupado de que su ciudadanía tenga qué comer, que haya buenas escuelas y un sistema de salud óptimo, sino en que los enormes flujos de capital se muevan con libre acceso y con una garantía de seguridad de que nadie va a entorpecer, robar o desestabilizarlo.
Desde los años noventa, pero sobre todo a partir de la década del 2000, fuimos haciendo crecer el aparato de seguridad en México porque se convirtió en un Estado policial, securitario, neoliberal. En lugar de invertir en Pemex, por ejemplo, hicimos crecer el ejército y las policías, que se militarizaron. Ahora que hablamos de la Guardia Nacional, hay que recordar que desde los años noventa empezamos a crear policías con mandos militares y a entrenarlos con comportamiento castrense.
Cuando llegamos a la época de Felipe Calderón en 2006, dos asuntos estaban pasando que desmienten totalmente la idea del Estado fallido cooptado por narcotraficantes: primero, como tenemos este potente Estado securitario, militar, el índice nacional de homicidios descendió: desde 1997 hasta 2007 observamos una baja. Claro que aumentó la pobreza, con problemas graves de infraestructura, institucionales, de impunidad, etcétera, pero el índice de homicidios no estaba repuntando; de hecho, México era un país bastante pacífico para el tipo de crisis social que estábamos experimentando: la devaluación del peso, el desempleo, etcétera. A pesar de todo eso, teníamos una sociedad bastante pacificada; por ejemplo, en Ciudad Juárez, el grado cero del narco, 2007 fue el año menos violento de la década porque hubo alrededor de 340 asesinatos.
Pero todo eso cambió no porque los traficantes de pronto aprovecharan la vulnerabilidad (que no existe) del Estado, porque este es poderoso, fuerte en el sentido militar, sino porque a partir del sexenio de Calderón se echó a andar la estrategia de militarización. La que desató la violencia fue la presencia saturada de un Estado poderoso e impune en diferentes regiones del país.
Ahora lo comprobamos, primero porque tuvimos el índice de homicidios bajísimo antes de la militarización. Se han hecho varios estudios serios, como el de la Universidad de Harvard, que probaba que hay una correlación directamente proporcional entre número de elementos de las fuerzas armadas y el repunte de homicidios; es decir, allí donde se concentraban el Ejército y la Policía Federal se desataba la violencia, pero sólo después de que llegaban las fuerzas armadas, no antes. Las fuerzas armadas no iban a contener una guerra, sino a crearla.
Por otro lado, nos hemos dado cuenta claramente de cómo operó literalmente esa guerra: el Centro de Investigación y Docencia Económicas, por ejemplo, hizo un estudio del índice de letalidad de las fuerzas armadas, y encontró que no sólo es un entrenamiento efectivo y certero, sino que es difícil incluso hablar de guerra. ¿Cómo hablas de guerra cuando el Ejército sale y mata con tal puntería? En esos enfrentamientos ciudadanos de los sectores más vulnerables son los que resultan asesinados, y rara vez tienes un soldado muerto o herido.
Entonces, el índice de letalidad es casi totalizante, tan desbordado que es inadmisible creer que estamos en un Estado fallido. Éste es otra cosa: Afganistán en su hora más baja, cuando fue un país tomado por diferentes grupos armados que destruían, asesinaban y quebraban instituciones sin una lógica clara. Pero aquí la lógica política está siempre cuidadosamente establecida; el ejemplo evidente de todos esos años: Tamaulipas, nuestro estado más dañado por la violencia que se le atribuye al narcotráfico. Se nos ha dicho que allí reinan los Zetas y que las policías no pueden hacer nada porque están atadas de manos; sin embargo, en esos años, sobre todo en los de Peña Nieto, se construyó uno de los oleoductos más importantes de la infraestructura energética del país. Es decir, en medio de la trifulca, de muertos, de ejidos enteros desaparecidos y que son supuestamente territorios de nadie, hay ingenieros en la extracción. Nadie te explica cómo es posible que en medio de un “Estado fallido” venga una trasnacional a comenzar a extraer gas natural. No tiene ningún sentido.
Al contrario de un Estado fallido, lo que tenemos es la saturación del Estado trasnacional militar que se construyó con base en un desproporcionado gasto público en el aparato de seguridad, utilizado de manera impune en una estrategia de exterminio de la sociedad civil. Es lo que mi colega Dawn Paley, periodista canadiense talentosísima, llama “la guerra neoliberal”.
Es interesante, sin embargo, que sigan circulando conceptos como Estado fallido o narcoestado, y cuando los vemos florecer en el debate es que son parte de la estrategia de símbolos del neoliberalismo. Interesa que nosotros, como sociedad, pensemos que nuestro Estado está debilitado, penetrado por traficantes, que controlan y quitan políticos, y que, incluso, pueden comprar una presidencia. Si sigues esa lógica vuelves otra vez a la necesidad del Estado de seguridad: si México es un narcoestado, entonces aceptas que se militarice más.
Eso es lo que han hecho, por ejemplo, los expertos en seguridad que, sin ningún asomo de vergüenza, trafican con el securitarismo neoliberal, como, por ejemplo, Alejandro Hope. Este “analista” (entre comillas), que ha sido un agente del Cisen, llegó a decir “ya pasado Calderón, ya pasada la guerra”, y que ya sabíamos que lo que hacía falta en Juárez era un poco más de tropa. A mí me asombra: ¿cómo es posible que siga habiendo analistas que se atrevan todavía a hablar en esos términos? Si lo hacen es porque, desafortunadamente, no se ha derrotado del todo esa hegemonía discursiva de la seguridad nacional.
Te doy un ejemplo con lo que ha pasado con el robo de combustibles: López Obrador entra al gobierno y hace dos cosas que son fundamentales y atinadas: primero, declara el fin de la guerra contra el narcotráfico y la lógica de pacificación por la que, entre otras cosas, se va a ofrecer amnistía a quienes no han cometido delitos graves, lo que me parece fundamental para tratar de, poco a poco, sanar el tejido social. Segundo, orienta a las fuerzas armadas a la protección de los hidrocarburos. ¿Para qué utiliza ahora al Ejército? Para proteger refinerías y bases navales, para reclamar soberanía política del Estado en contra del saqueo trasnacional de energéticos. Está reconstituyendo el Estado federal otra vez, y para esto necesita dejar de hablar de guerra y decirle a los militares: “No van a hacer guerra, sino a proteger la propiedad de la nación, que es el petróleo”.
Es muy importante y es fundamental que lo entendamos porque cuando seguimos en la lógica anterior ocurre lo que se ha querido vender en ciertos medios de comunicación como “la guerra del huachicoleo”. Quienes hablan de ella desde una perspectiva política más perversa, lo hacen exactamente en los mismos términos en los que se hablaba de la guerra contra el narco: el tráfico de drogas es el problema, y son los traficantes pedestres de poca monta que vienen de Sinaloa, pero que amasan tanto poder que desafían al Estado mexicano. Los cárteles son tan poderosos y ubicuos que aparecen por todas partes y nos vencen.
Entonces apenas a tres semanas de iniciada la embestida contra el robo de hidrocarburos apareció el Cártel de Santa Rosa de Lima, de hucachicoleros; apareció el Marro casi como un narco pero del huachicol, y hasta apareció un santo, así como Malverde. Y es que la lógica neoliberal no necesita necesariamente de narcos sino de guerra, que se active siempre esa dimensión porque permite la circulación de armas y de la hegemonía estadounidense entre nosotros. Si EU lograra convencernos otra vez de que hay un Estado fallido, que los huachicoleros están fuera de control, que exploten más ductos, nos podrían orillar a una nueva guerra, con la que continúa el saqueo de recursos naturales.
AR: ¿Cuál ha sido la evolución de este discurso mexicano acerca del narcotráfico? En el libro se puede apreciar una evolución con la creación de la Dirección Federal de Seguridad (DFS), aunque se mantuvo siempre con bajo perfil, muy controlado, pero de repente hizo explosión, especialmente en el sexenio de Calderón. ¿Cómo se vincula con la política, con el proceso de cambio político?
OZ: Tenemos que remontarnos varias décadas atrás. El momento original de inscripción de esta historia ocurre en 1947, cuando EU aprobó la Ley de Seguridad Nacional (LSN), su respuesta para construir una nueva hegemonía posterior a la Segunda Guerra Mundial. Se estableció un nuevo orden porque ellos y la Unión Soviética habían ganado, y el mundo rápidamente se polarizó entre esas dos potencias. Entonces EU muy hábilmente entendió que para hacer frente a esta bipolaridad necesitaba de un nuevo andamiaje que le permitiera la construcción de una guerra permanente, no una mundial en el sentido schmittiano de Estados que pelean con una declaración de guerra del Congreso, sino algo que le permitiera accionar un estado de guerra continuo sin que necesariamente sea contra un país determinado.
Entonces la LSN crea una estructura para que eso sea posible. Entre las instituciones que se crearon para ello está la CIA, y en México, en consecuencia y muy aplicadamente, fundamos la DFS con entrenamiento del FBI y en una franca colaboración con la nueva lógica de seguridad nacional. Entonces, desde 1947 hasta 1985 nosotros reproducimos, esencialmente, la lógica de seguridad estadounidense, que estaba orientada hacia el combate al comunismo global. Si te fijas en lo que hacía la DFS, era la represión de la guerrilla…
AR: Menciona que la Operación Cóndor no fue contra el comunismo y sí contra el narco…
OZ: Lo que pasó es que México, aplicadamente, apoyó esas operaciones orientadas al combate al comunismo facilitando territorio y armas, además de que el Ejército mexicano y la DFS trabajaban siempre en colaboración cercana con la CIA y la DFS. México era un país complejo y con una geopolítica muy interesante que es de larga tradición: el gobierno mataba a Lucio Cabañas en 1973, pero al mismo tiempo recibía a los exiliados de Salvador Allende, y ya había ayudado al Che y a Fidel Castro 10 años antes para que hicieran la revolución. Tenía varios frentes abiertos al mismo tiempo, y administraba, con mucha eficacia, el submundo criminal del narcotráfico. Vio la oportunidad del prohibicionismo estadounidense desde los años veinte y hacer uso de él como una empresa paraestatal semiinformal.
Entonces la Operación Cóndor, que fue resultado de la primera pulsión de la guerra contra las drogas que en 1973 empezó el presidente Richard Nixon, fue utilizada por México para construir una industria del narcotráfico paraestatal. Así, en lugar de combatirlo, utilizaron a uno de los pilotos de Vietnam que rociaron y quemaron plantíos en el Triángulo Dorado para relocalizar a todo el centro de traficantes en Guadalajara y construir una nueva empresa que ayudara a cuestiones políticas y económicas al Estado mexicano.
Es muy interesante que mientras EU estaba ocupado combatiendo a los sandinistas, los traficantes se convirtieron en aplicadísimos hombres del sistema. EU lo entendió y, como no le parecía necesariamente un problema, también utilizó al narcotráfico mexicano y colombiano. Miguel Ángel Félix Gallardo apoyaba con dinero y armas la causa contra: los narcos ayudaron a que derrocaran a los sandinistas. La CIA entrenaba guerrilleros en propiedades de Rafael Caro Quintero. Todos estaban felizmente colaborando y ayudando.
Después de que triunfó la hegemonía estadounidense con el Plan Cóndor, barrieron con todo el continente: con Chile y con Argentina, aislaron a Cuba y despedazaron Centroamérica, mientras que con México no hubo necesidad porque era un colaborador. Se dieron cuenta de que ganaron, y que lo hicieron tan contundentemente que cayó la Unión Soviética y se quedaron sin enemigo y sin excusa. En ningún momento nadie en su sano juicio habría creído que los sandinistas iban a exportar la guerrilla al continente, o que los cubanos de verdad iban a hacer un régimen comunista hemisférico. Era la excusa que los estadounidenses utilizaron en la Guerra Fría para ejercer hegemonía, pero se les acabó y se les sacudió el piso, en parte por su propia acción porque destruyeron todo. Pero necesitaban construir un nuevo enemigo y, en una directiva presidencial de 1986, Ronald Reagan designó al narcotráfico como la nueva amenaza de seguridad nacional.
El problema es que México no podía seguirlos tan fácilmente en esta nueva lógica porque controlaba a sus traficantes. ¿Cómo le iban a decir al público mexicano, a un presidente, por ejemplo, como le dijeron la DEA y la CIA a Calderón: los narcos son una amenaza de seguridad nacional? Luis Echeverría diría: pues son mis empleados, cómo que una amenaza si hacen lo que yo les digo.
¿Qué ocurrió? El asesinato de Enrique Camarena, que es el evento que obligó a la transformación de ese Estado impune que instrumentalizaba a los narcos, y orilló al gobierno mexicano a volverlos objeto del discurso de seguridad. Esto se logró porque los estadounidenses culparon a la DFS y a los narcos mexicanos del asesinato de Camarena, por lo que obligaron al cierre de la DFS y a, unos años después, la creación del Cisen, que no sólo no fue la agencia policial impune que controlaba el estado de excepción mexicano, sino que se convirtió en un articulador del nuevo discurso estatal de seguridad nacional gringo, que principalmente se dedicaba a vendernos la fantasía del Estado derrotado, fallido, y de los narcos como una nueva amenaza.
La política mexicana atravesó esa transformación porque Estados Unidos nos dio un revés con el asesinato de Camarena (que, por cierto, cada vez es más claro que fue ordenado por la propia CIA). Este es uno de los puntos ciegos de nuestra historia; ya más o menos está documentado, pero falta que lo entendamos realmente: el asesinato de Camarena fue ordenado por la CIA porque él entendió que había una relación de cooperación entre traficantes, la DFS y la CIA para apoyar la causa contra. Eso, en la moralina estadounidense, era horroroso, que fue lo que casi tumbó a la administración Reagan con el affaire Irán-Contras, y por eso George Bush padre tuvo que perdonarlos a todos.
Pero es muy interesante ver que todo esto ocurrió y, en demérito nuestro, nos obligaron a cambiar la racionalidad. Sólo entonces empezamos a hablar de narcos de ese modo porque EU nos orilló a ello.
Como había una inercia muy clara de la soberanía priista que prevaleció hasta 2000, todavía en el sexenio de Ernesto Zedillo a los norteamericanos les resultaba muy difícil convencer al gobierno mexicano de que tenía que combatir al narco militarmente. Lo intentaron varias veces: hubo encuentros de alto nivel, y el zar antidrogas le insistía a Zedillo que el problema del narco era muy grave y muy serio. Pero el presidente nunca aceptó la estrategia de militarización; sí concedía gradualmente la de las policías, pero no sacar el Ejército a las calles.
Vicente Fox, un presidente no sólo obtuso sino cobarde, le sacó la vuelta a la pregunta y se hizo el loco todo el sexenio, pero aceptó hacer crecer el gasto público en Ejército y en Marina. Pero cuando llegó Calderón, un presidente cuestionado por el fraude, ilegítimo y aborrecido por su propio partido y que, además, soñaba con gobernar un país que ya no existe porque el neoliberalismo lo había transformado, rápidamente le compró a los estadounidenses la tesis de militarizar como forma de gobierno: si lo hacía, podía controlar a los gobernadores rebeldes, como Baeza en Chihuahua, y podría entrar en Baja California, Nuevo León, Michoacán. Además tenía que hacerlo porque los gobernadores de esos estados estaban cooptados por el crimen organizado. Calderón aceptó esa tesis y allí es donde empezó nuestra terrible y mal llamada guerra contra el narco.

AR: Sobre ella, al final del libro hay un apunte de Julián Cardona, quien dice que en Ciudad Juárez no había ningún conflicto, que realmente inició cuando entró la Policía Federal al territorio, pero no al dominio de las policías estatales y municipales. ¿Qué tanto la guerra contra el narco es una guerra del Estado hacia su interior?
OZ: Casi como una guerra civil. En toda esa década de transformación, que va de la caída de la DFS y la retirada tácita del gobierno federal, que sigue después de la presidencia de Fox en adelante, tuvimos un gobierno federal que se replegó. Los estados crecieron como principados, donde los gobernadores eran casi como semirreyes que se envalentonaban. Entonces surgieron las gubernaturas criminoides, como las de Javier y César Duarte, de los gobernadores de Tabasco y Michoacán, que han construido sus propios estados de excepción.
Entonces no es que de repente el narco se saliera de control, sino que las policías estatales y los gobernadores organizaron sus nuevos pactos mafiosos, donde incluyeron a la clase empresarial pudiente de los estados, y luego se involucraron en toda la economía clandestina, no sólo en el tráfico de droga: la trata de personas, el robo de coches, la extorsión, etcétera. Entonces, por ejemplo, cuando hablábamos de La Línea, en Ciudad Juárez, en realidad estábamos tratando del frente constituido por policías que controlaban todo el submundo fronterizo.
Eso fue lo que vino a combatir el gobierno federal cuando llegó y empezó la supuesta guerra; los primeros momentos de shock, de balaceras y casi todos los asesinatos entre 2007 y 2008 fueron de policías. Entonces es donde fueron dejadas las primeras mantas para los que no querían creerlo. Se empezó a especular que los que no querían creerlo eran los propios policías que controlaban la ciudad, que decían “esto no va a pasar”, pero sí pasó.
Después vinieron las desbandadas de grupos enteros de policías estatales que un lunes ya no se presentaron a trabajar. Fue el entreguismo al que se sometió la propia procuradora, por lo que una gubernatura priista terminó doblegándose al gobierno federal.
Si repasas todo eso te das cuenta de que se trató de reclamar una soberanía federal por encima de los pactos mafiosos estatales, pero no porque el país estaba fracasando o hubiera un Estado fallido. Repasemos el hecho de antes de ello no había alza en el índice de violencia, sino simplemente había una lógica política que excluía al gobierno federal, que fue lo que vino a reclamar Calderón: el presidente soy yo, y este estado también es mío.
EL NARCOTRAFICANTE PRECARIO
AR: Sobre todo esto hay una figura muy interesante que es muy emblemática: el Chapo Guzmán, en quien se sintetiza buena parte de esta historia. Al contrario de las tesis de muchos periodistas y por cómo terminó, parece que el suyo no era tanto poder. ¿Qué simboliza ese personaje en esta construcción discursiva?
OZ: Fue el arquetipo ideal de la mitología del narco creada por el gobierno mexicano; es decir, un delincuente con su propia historia de movilidad social, que primero fue empleado de traficantes de vieja cepa, como Amado Carrillo, y que conoció a los originales emprendedores de La Federación, como Miguel Ángel Félix Gallardo.
Pero con el Chapo lo que las autoridades consiguieron fue el criminal y el enemigo perfectos porque, en buena medida, su personaje se prestó para simbolizar la amenaza de seguridad nacional que todos pensamos, primero por la supuesta fuga de Puente Grande (está cada vez más documentado que fue facilitada por el propio gobierno federal), y luego, por supuesto, por la segunda y espectacular fuga, con todo y túnel, que terminó por ser como un tipo de ultimátum para el gobierno de Peña Nieto para hacerlo aparecer otra vez como un Estado fallido.
Pero si revisas con mucho más cuidado la historia del Chapo, puedes ver cómo fue utilizado una y otra vez por diferentes razones políticas. Cuando, después de su primera fuga, lo detuvo el gobierno de Peña Nieto, lo hizo en un contexto estrictamente político: una semana antes de su detención, el presidente Obama se había reunido con Peña Nieto. Fue un momento muy interesante porque poco antes de ese encuentro la revista Time sacó a Peña Nieto en su portada con el Saving Mexico. Parecía que el gobierno mexicano estaba revirtiendo la guerra contra el narco, que iba a decir “nosotros estamos controlando esto”. Hay que recordar que le cerraron el acceso a los gringos y, a través de Gobernación, empezó a reconcentrar el poder al estilo PRI.
Entonces vino Obama y le dijo a Peña: “Parece que ustedes están haciéndolo muy bien, hasta Time los está celebrando. ¿Cómo está la seguridad?”. “¿Quiere ver seguridad? Pues allí te va el Chapo”. Y, en ese contexto extraordinario, lo detuvieron una semana después, y lo hicieron en un departamento. Se dice, incluso, que Emma Coronel se hincó y les dijo a quienes lo apresaron: “Por favor, no lo maten”. Es decir, era un tipo completamente tomado por el poder federal.
Se lo llevaron a prisión y allí tenemos una laguna que todavía no nos hemos explicado, pero su fuga terminó por desestabilizar la presidencia de Peña Nieto para obligarlo otra vez a la lógica de la guerra.
El Chapo ha sido como el objeto de una disputa de poderes geopolítica: se le ha detenido cuando ha favorecido los interese políticos mexicanos, y se le ha soltado para dañar, también los intereses del Estado mexicano de otro modo. Finalmente, su extradición terminó con ese ciclo de la fantasía del narco mexicano: en su juicio lo que vimos fue el resumen de los años de la guerra, y se intentó culpar al Chapo de prácticamente todo. En algún momento, en la acusación formal se hablaba de miles de homicidios que él personalmente había ordenado.
Lo que es muy curioso es que aun la propia versión oficial es muy incoherente y discontinua: la acusación formal en Nueva York le atribuía a Guzmán 14 mil millones de dólares, que supuestamente había generado por la venta de droga en Estados Unidos durante más o menos 30 años. Cuando el Chapo fue incluido en la revista Forbes como uno de los hombres más ricos, más o menos entre 2009 y 2013, los años de la guerra, muy fantasiosamente se decía que su fortuna era de mil millones de dólares. La cifra del juicio es muy fuerte incluso comparada con la de Forbes, y, además, la acusación formal decía que ese dinero se trasladó en efectivo en camiones hasta el Triángulo Dorado. Imagínate lo absurdo que resulta aceptar que se generaron 14 mil millones de dólares, y en vez de meterlos al sistema financiero de lavado óptimo (que es el estadounidense) los trajeron en efectivo, por tierra, para meterlos debajo del colchón.
Hay una cifra más: el mercado anual de la marihuana en EU está valuado, entre estados donde ya se legalizó y en los que no, entre 40 y 60 mil millones de dólares anuales, que dejan como migajas la supuesta fortuna de alguien que, según el discurso oficial, monopolizó la cocaína. No tiene ningún sentido es que si Guzmán hubiera efectivamente monopolizado la cocaína, que es una droga mucho más cara y perniciosa, no tendría de ganancia 14 mil millones, sino que estaríamos hablando de una cantidad estratosférica. Con tanto capital, creo que se hubiera comprado la libertad.
Entonces lo que tenemos (y que no puede esconder el sistema judicial de EU), es que el narcotraficante es un ser precario, condicionado por el Estado de excepción estadounidense y mexicano, que vive a salto de mata y que, más temprano que tarde, termina en la cárcel o muerto.

AR: ¿Cómo y por qué penetró esta narrativa en los literatos, pero también en los periodistas, muchos de ellos críticos? Terminaron por adoptar lo que llama “coordenadas epistemológicas del discurso oficial sobre el narcotráfico”.
OZ: Mucho del periodismo interiorizó el discurso oficial, y ocurrió en buena medida porque es una práctica muy común en México (y en Estados Unidos también), sobre todo cuando hablamos de, en temas de seguridad, confiar en la fuente oficial. Esto reditúa otras cosas: si legitimas lo que dice la autoridad te va a seguir abonando, a dar alguna filtración o un reporte de inteligencia, y te deja andar un rato con la tropa.
Es una relación de dos vías: aceptas el discurso oficial y lo legitimas, mientras que las autoridades te siguen dando exclusivas. Eso es lo que ha pasado con el periodismo de Anabel Hernández, por ejemplo, y es lo que pasa, sin duda (ni siquiera sé si llamarlo periodismo), con el programa de propaganda que tiene Héctor de Mauleón en sus columnas. Él es un transcriptor de grupos de poder; más que periodismo, lo que veo allí es un funcionario disfrazado de columnista, que confirma una y otra vez ciertas filtraciones privilegiadas que están siempre orientadas con un sesgo político.
Para los periodistas mucho más críticos (o que por lo menos se piensan así) tampoco hubo mucho espacio de escape porque tenían la misma cercanía con la fuente oficial y se acostumbraron a hablar en el modo en que ella se expresaba. Entonces, cada vez que salían a reportear ocurría lo que el filósofo Roland Barthes decía: era la construcción de un mito. Es decir, con un discurso a priori, que ya ha sido mitificado a tal grado que se convierte en la realidad, ellos salían a significarla con una idea previamente establecida. Uno piensa que un mito es algo falso, y lo es, pero impone una nueva realidad y naturaliza algo que de otro modo sería visto como una estrategia oficial de discurso.
En vez de que el gobierno trate de persuadirnos de que los narcos están allá afuera, el mito ya lo ha naturalizado y lo ha vuelto consustancial con lo real. Entonces cuando periodistas como Diego Osorno, Anabel Hernández y otros reporteros salían de sus redacciones a cubrir estos asuntos, pues ya sabían lo que iban a ver y sólo tenían que constatarlo: por ejemplo, si había una balacera, fueron los narcos que se están diputando la plaza, como dirá el vocero.
Si participas de esa hegemonía entras en otro círculo de premiación y reconocimiento: si te portas bien y haces ese trabajo bien contado de discurso oficial y lo conviertes en una narrativa legítima, pues se vuelve reconocible en los circuitos trasnacionales de apreciación del periodismo. Por ejemplo, un periodista tan probado como Jon Lee Anderson celebra el trabajo de Alejandro Almazán y de Diego Osorno como periodismo independiente, y es porque ellos también participan de la misma lógica de pensar a México como un Estado fracasado o en crisis, donde los narcos reinan. Han comprado ese discurso, y por eso que luego se sacan una beca para estar en Harvard, les dan el premio de la Fundación Nuevo Periodismo, etcétera. Hay una serie de instituciones y de premiaciones que acompañan todo eso.
Si eso pasa a nivel periodístico, que es el que legitima la información, pues imagínate cómo pasa al nivel de la clase creadora literaria. Los escritores son los menos entendidos de lo que están haciendo, y con frecuencia trabajan desde un punto muy ciego: se leen El Cártel de Sinaloa y Los señores del narco y creen que ya entendieron.
Los literatos ni siquiera tienen el momento en el que se aproximan dialécticamente a la fuente; ni siquiera eso, pero ellos dan por sentado que el narco es lo real y de qué otra cosa podemos hablar, como diría Teresa Margoles. Cuando ella hizo la exposición en la Bienal de Venecia, yo vi ese acto como una profunda abdicación del campo intelectual y creativo: es la artista que dice “yo no sé más que hablar de los narcos y aquí me entrego. Esto es”. Es casi lo mismo que hizo Osorno en El Cártel de Sinaloa cuando, en algún momento, dice: que la única explicación que tiene sentido es lo que dice el Cisen en Los Pinos: los narcos están declarando una guerra, y pues tenemos que entender cómo funciona, cuáles son sus usos y entender quiénes son los protagonistas.
Todos ellos al final fueron derrotados y conquistados simbólicamente por un aparato de gobierno muy concertado, muy dosificado y muy astuto que, además, está acompañado por un imaginario trasnacional del “narco”. No sólo es el Estado mexicano: son las películas que se hacen en Hollywood, las series de televisión y, desde su gobierno, los estadounidenses circulando ese discurso. Por ejemplo, quienes primero comenzaron a hablar de Amado Carrillo como el Señor de los Cielos y el Jefe de Jefes, fueron los gringos.
Nuestro periodismo no estaba haciendo eso; el primer gran trabajo que habló del Cártel de Juárez se publicó en The New York Times. ¿Cómo llegó a eso? Pues en la misma lógica de aproximación a fuentes oficiales que tienen periodistas como Diego Osorno: se acercaron mucho, y por portarse bien los premiaron filtrándoles un documento donde probaban que los narcos mexicanos ya estaban saliéndose de control y eran los nuevos jefes. Entonces, encantados de tener la primicia, sacaron su nota en ocho columnas, con fotos y todo. Sintieron que hacían periodismo crítico, pero en realidad estaban siendo utilizados por la geopolítica estadounidense para construir el enemigo doméstico en México.
AR: Apunta que justamente el periodismo narrativo sobre el narco se ha alejado de una tradición crítica que confrontó al periodismo con el poder oficial. ¿Cuál es esa tradición crítica?, ¿dónde la encuentras en México? Dices que hay que romper con el monopolio discursivo del Estado.
OZ: Eso lo podemos ver tanto en el periodismo como en la literatura. En esta no tienes que ir muy lejos: aún antes de que el narco cobrara un lugar privilegiado en el campo literario, antes de que empezáramos a pensar que la escrita sobre el narco es alta literatura, pues tienes que ir una década atrás, a los años noventa, cuando escritores como Héctor Aguilar Camín (aunque no es exactamente de izquierda), Víctor Hugo Rascón Banda e incluso Carlos Fuentes, participaron desde un pensamiento literario crítico de la realidad política. Eso todavía lo puedes decir de lo escrito hasta finales de los noventa, con novelas, por ejemplo, como Porque parece mentira la verdad nunca se sabe, de Daniel Sada, o la propia obra de Roberto Bolaño que versa sobre México.
Lo que tenías en esos momentos es que el campo de significación del crimen organizado no estaba todavía en vigencia, como empezó a estarlo a partir de la década del 2000. Eso ocurrió porque los escritores que finalmente estaban buscando tener éxito comercial tuvieron como modelo la enorme circulación de La Reina del Sur, de Arturo Pérez-Reverte. Creo que esa novela fue muy importante para la reconfiguración de los escritores que se ocupaban de temas de violencia, y para hacer atractivo el personaje del narco como nuevo objeto de la imaginación literaria.
Pero también hubo otros textos, como Un asesino solitario, de Élmer Mendoza, que es una novela política sobre el asesinato de Colosio, donde los principales conspiradores son los propios funcionarios de Gobernación y el antihéroe es un exporro que por muchos momentos era empleado extemporáneamente por esa secretaría. Sin embargo, para cuando llegamos a la década del 2000 pasó a novelas ya superformulaicas sobre narcos, como Balas de plata, que fue su primera gran novela detectivesca con su personaje el Zurdo Mendieta.
Pero si nos vamos atrás, en el género de la novela tenemos una tradición muy vital y vigorosa, en parte porque siempre estuvo contraviniendo el archivo oficial; piensa, por ejemplo, en las novelas de Martín Luis Guzmán, Nellie Campobello y Mariano Azuela, que pensaron la Revolución mexicana no en las coordenadas en las que se hacía en su momento y nos mostraron otras zonas de la guerra civil que no habían sido mediadas por el discurso. Por ejemplo, Cartucho, de Campobello, donde, desde los ojos de una niña en Chihuahua, empieza a atestiguar la locura que fueron los fusilamientos tanto de villistas como de carrancistas, la enorme toxicidad de la masculinidad revolucionaria, el heroísmo de las mujeres y de otros sujetos que no estaban pensados en el discurso oficial de la épica revolucionaria.
También Los de abajo es una novela antiépica, en la que el personaje central es un señor que tiene una intuición de rebelión, pero que al final es traicionado por una historia que es demasiado dispersa como para salvarlo.
Lo interesante es que si observas las siguientes décadas, esa postura crítica y antagónica del discurso oficial sigue apareciendo; pensemos, por ejemplo, en lo que hicieron los poetas del grupo Contemporáneos al desafiar al nacionalismo mexicano. Cuando se empezó a construir el campo literario, ellos siempre contravenían, con otra imaginación, cosmopolita y con otros referentes, una literatura que se salía completamente de lo que se pensaba que debería ser la nación. Por eso hubo una polémica nacionalista, en la que se les acusó de traidores porque había un éxodo de su imaginación y del proyecto que estaba construyendo el PRI.
Después, en el medio siglo, por momentos la novela del boom, con Carlos Fuentes, parecía la embajadora del proyecto nacional; pero, si somos justos, él sometió a examen la tradición de la revolución. La muerte de Artemio Cruz es, finalmente, una enorme diatriba contra la construcción posrevolucionaria de México, y ni qué hablar de Juan Rulfo: Pedro Páramo es, posiblemente, nuestro mayor gesto de libertad creativa, donde no solamente el archivo oficial está en duda, sino todos los pilares del nacionalismo mexicano, incluidos el catolicismo, la vida rural bucólica que se imaginaban en las novelas de la tierra de las primeras décadas del siglo (Rulfo las desvirtuó totalmente) y hasta el tiempo lineal entró en crisis. Esa novela extraordinaria se sale completamente de los parámetros de lo que el Estado pensaba que debería decir un novelista mexicano.
Llegamos a los años sesenta con la contracultura: José Agustín, Parménides García Saldaña y todos los escritores jóvenes que, desde el lenguaje y tal vez desde una posición privilegiada de clase y no del todo exentos de la dominación cultural estadounidense del rock, construyeron otro país, otra forma de imaginar a la juventud que no es sólo la del muchacho rebelde dominado por la ideología socialista, sino también la de la libertad y del desencanto con lo político.
Los años setenta fueron todavía más vigorosos: hubo una serie de novelas que pudieron en entredicho una narrativa. Me gusta mucho pensar, por ejemplo, en el trabajo de Jorge Ibargüengoitia y sus parodias de la historia, que destruyeron completamente el discurso oficial al burlarse de los gestos fundacionales de la Independencia y de la Revolución. Los relámpagos de agosto es una novela que, de una manera gozosa, destruyó los mitos, incluso literarios, porque canibaliza a Martín Luis Guzmán y La sombra del caudillo.
Si seguimos avanzando, tenemos una genealogía poderosa que siempre está contraviniendo las pulsiones de la construcción del relato político de la nación, no del todo siempre con éxito, con diferentes salidas y con problemas que se pueden subrayar. Pero cuando llegamos a la década del 2000, quienes escriben literatura del narco lo hacen con tal docilidad que reproducen con una enorme ingenuidad el discurso oficial.
Eso ocurre en parte porque estamos en una era de circulación de la información tan poderosa que el mito del narco empieza a circular en redes sociales. Entonces se habla de él en todas partes y bombardea todos los campos de producción cultural, por lo que terminas por creértelo.
Es más difícil articular una conciencia crítica; pero, a pesar de ello, noto en el libro varios momentos de revelación donde escritores con una clara distancia del discurso oficial emprendieron novelas extraordinarias. Uno de ellos, que a mí me encanta y que siempre quiero recordar, es el escritor sinaloense César López Cuadras, cuya obra es extraordinaria y que ha sido leída con poca justicia. Ha sido leído principalmente por otros escritores, pero que tiene mucho qué decir para nuestra realidad. Su novela que más viene al punto comentar es Cuatro muertos por capítulo, donde literalmente se burla del discurso del narco. Mientras Élmer Mendoza estaba con el Zurdo Mendieta y los narcos que andan encobijando gente, López Cuadras imagina una novela en la que una estudiante gringa de cine va a Sinaloa a entrevistarse con un señor que había sido chofer de una familia de narcos, para que la ayude a hacer un guion de una película. El señor, de cierta edad, ve a esta gringa rubia guapísima y, por supuesto, se la quiere llevar a la cama; para hacerlo la empieza a seducir inventándole una historia que es mitad real y mitad exageración, haciéndole ver lo que ella quiere ver, pero donde la historia empieza a traicionarse a sí misma y empiezan a florecer personajes reales, de una dimensión profunda, que destruyen totalmente el mito del narco, desde el de la familia que en la montaña empieza precariamente a tener su parcelita de mariguana, hasta ser una familia de traficantes con un fin trágico porque no tiene ningún poder por encima del Estado.
Hay una escena que, para mí, es clave y que podría cerrar perfectamente esta conversación: va en un coche el personaje principal de la novela, que es el patriarca de la familia de traficantes, quien ha revolucionado el negocio y que heredó el negocio de su papá que era apenas un campesino. Lo lleva un chofer y él va leyendo el periódico, y lee una nota donde se habla de su organización como un cártel, y dice: “Ah, claro, yo debería hacer un cártel”. Pero el periódico ya lo da por cierto, como también que él es el jefe. Entonces toma la idea de la nota para organizarlo.
Es decir, en el discurso oficial periodístico ya se habla de su cártel, y él es el último en enterarse de que se dice eso. Pero lo más gracioso es que ese momento es casi al final de la novela, cuando ya se va a morir, y apenas se le ha ocurrido porque se lo dice el discurso oficial a través del periodismo.
Sé que lo que voy a decir va a sonar a medio barbaridad, pero me parece que es el hallazgo (con todas las salvedades) de pensar ese momento extraordinario como don Quijote, en la segunda parte de la obra, cuando él lee su propio libro, la primera parte, y dice: “Pero esto son mentiras. Esto no pasó así, yo no hice eso. El autor exagera”. Es el momento en que el personaje es consciente del mito.
Así es en la novela de López Cuadras: el narco es consciente de que a su alrededor hay una mitología que está construyendo el Estado a través de los medios de comunicación, en la que él no tiene nada que ver, pero le gustaría aspirar a ser eso.
Si llevas lo anterior al terreno de lo real, eso ocurre literalmente en el momento en que el Chapo invita a Kate del Castillo con la promesa de que ella haga una serie o una película con su falsa biografía como el gran capo, porque sólo allí lo podría ser. Finalmente ella encarnó a la Reina del Sur (otro mito), y quién mejor que ella para asegurar que su nombre entre verdaderamente en la zona del mito.
Entonces la intuición del Chapo es la misma que tiene el personaje de López Cuadras: él hubiera querido ser un cártel, tener ese poder; pero, como no se puede, sólo puede aspirar a dejarlo en una película, en una serie de televisión o en una novela.