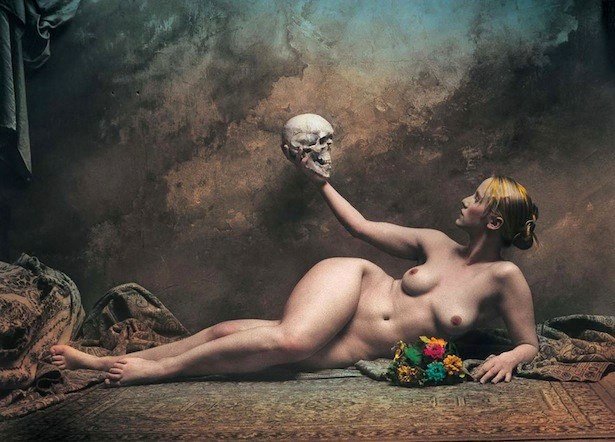Hace unos días, según registra la prensa, la señora Elena Poniatowska dictó este sermón a un grupo de jóvenes de la preparatoria: “Ustedes no pueden fallarle al país, tienen que leer, leer es mejor que hacer el amor”.
Aceptemos la posibilidad de que una persona de 82 años encuentre más placer en cualquier actividad menos en el sexo. Por ejemplo, Juvenal Urbino prefería atender pacientes y tomar el té con ellos que desnudar a su esposa, Fermina Daza, hasta que lo hizo Florentino Ariza; que haya sido con las luces apagadas no importa, lo hizo con un brío que la anciana se ilusionó en recibir las últimas embestidas de amor en cualquier rincón de un barco con rumbo insospechado. También es lo de menos que esto sea literatura, en donde por cierto podemos identificar los anhelos propios. Pensemos en que Marguerite Duras escribió El amor con el candor de una quinceañera de 57 años y que luego delineó El amante con el ardor de una vieja de setenta. No tengo duda: el apetito de la escritora y el de sus convocantes no le fallaron ni a Francia ni a cualquier otro país. No es cosa menor anotar que esos trabajos de Duras son evocaciones nostálgicas, experiencias autobiográficas, vale decir, registro de tiempos que recrean el deseo erótico que permanece: Duras tenía quince años cuando conoció al corcel chino, su amante.
Quien sí le falló al país, según el gobierno comunista de Checoslovaquia, y de acuerdo con la óptica de Poniatowska, fue Ludvik Jahn, que se burló del gobierno en una carta enviada a su novia, la disciplinada —y adoctrinada— chica que optó por el destino que le señaló el Partido, incluso para definir el propio sendero íntimo. Desde luego, hay otros amores ridículos, como los que también describe Milán Kundera en La insoportable levedad del ser —junto con la permanente impronta de Nietzsche en su obra—: los sitúa en el experimento social comunista y atormentados por los designios del sistema para orientar los pasos amorosos y aun la propia bragueta.
Más información en: http://bit.ly/2zmLSrY