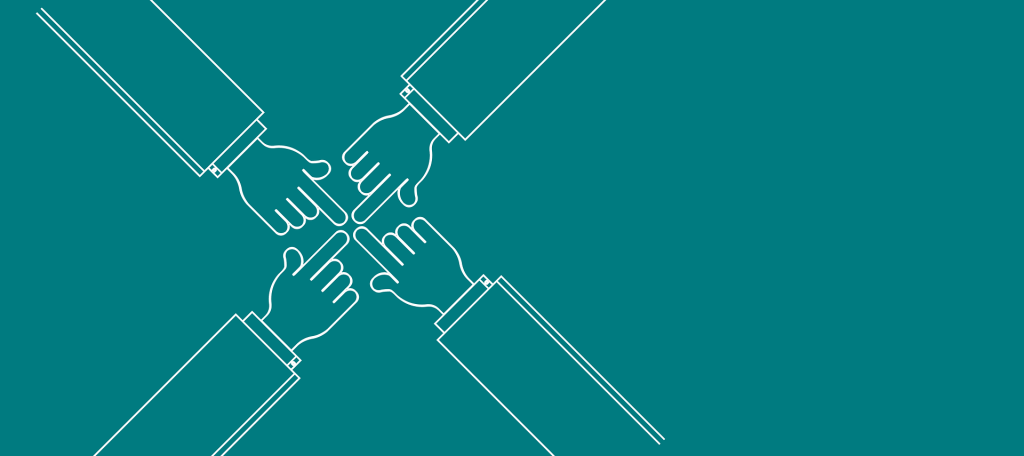Los populismos son enemigos de la sociedad civil. Le temen y la ven como un estorbo, una casta emancipada y organizada que se interpone entre el líder y las multitudes. De ahí que Tocqueville la viera como un andamiaje ideal para el liberalismo: posee el suficiente capital humano, intelectual y técnico, y teje tales redes de cooperación, que vuelve prescindible a la maquinaria populista. Además, es crítica y revisora del poder.
El primer acto administrativo de López Obrador fue declararle la guerra a la sociedad civil, gran parte de ella con causas de izquierda. Les cerró la llave y las mandó a la hoguera pública: las acusó de ser fachada de intereses nacionales y extranjeros, disfraces para esconder golpismo y corrupción. Los ataques siguen hasta hoy, sobre todo contra las dedicadas al periodismo y los derechos humanos.

Muy temprano el régimen mandó el mensaje de que no habría espacio para el diseño de políticas públicas como antes. En el interregno democrático (1997-2018), la sociedad civil floreció como incubadora de ideas. Los grandes cambios vinieron desde ahí: el IFE ciudadano, la transparencia y acceso a la información, los órganos reguladores, el sistema nacional anticorrupción, y buena parte de las reformas estructurales. Había interlocución entre sociedad civil y gobierno: eran habituales las mesas de trabajo, el intercambio de información, el cabildeo, y los parlamentos abiertos. Los líderes de la sociedad civil se volvieron también los líderes de la prensa de opinión. Se formó una suerte de trapecio entre la sociedad civil, los medios, la academia y el poder.
El obradorismo se fijó el objetivo de destruir todo eso, lo cual es normal en un régimen unipersonal y antiintelectual, receloso de la técnica y la deliberación. En él sólo hay espacio para una sola fuente de ideas y éstas son producto de la revancha, la improvisación y la corazonada. El objetivo es también destruir todo el legado colaborativo. Los dos grandes programas sociales de la era neoliberal –Prospera y el Seguro Popular– aplaudidos en todo el mundo, se nutrieron en su momento de ideas y de la vigilancia de la sociedad civil. Seguramente tendríamos otras cifras de pobreza hoy, a mitad de sexenio, si el gobierno hubiese escuchado las advertencias de la sociedad civil sobre salud, pandemia, programas sociales y economía.
Cierto que buena parte de la sociedad civil simpatizó con el proyecto obradorista; otra, se acobardó, especialmente los think-tanks. Éstos siguieron emitiendo sus recomendaciones y reportes, pero nunca hubo nadie del régimen que mostrara el mínimo interés en lo que tenían que decir. Adoptaron la estrategia de Chamberlain: apaciguar al destructor. El tono fue más de capoteo que de enfrentamiento. Había que quedar bien con los patronatos, quienes a su vez debían quedar bien con el poder central. El resultado está a la vista: el régimen ha destruido todo lo que ha podido de aquel legado, y los think-tanks se quedaron sin interlocución y en la irrelevancia.
Sin embargo, se avizora una nueva oportunidad. A medida que el presidente pierde poder, se empieza a marcar la hora de la reconstrucción. La radicalización del círculo cercano y la frustración de los sueños transformadores seguirán destruyendo sin piedad, pero ya se oye el llamado a hacer cuentas, a recoger lo valioso entre ruinas y a edificar el futuro, no uno anclado en el pasado sino en el anhelo hasta ahora incumplido: la democracia liberal. Y quién mejor para ello que nuestra sociedad civil, tal vez lo mejor de México, en su mayoría ciudadanos independientes, capaces, con causas nobles, solidarios, con cultura democrática y participativa. Las mejores ideas han salido de ahí. Falta que tomen la delantera.