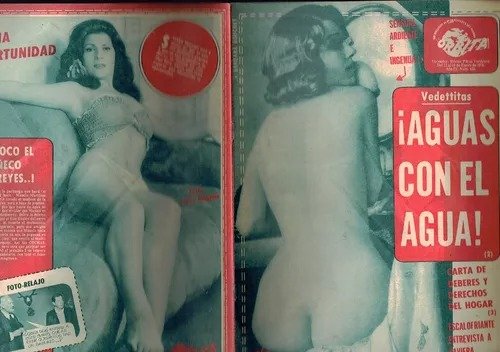La conocí a mediados de los 70, en algún lugar de los que frecuenté como mesero, porque mi edad y mis exiguos recaudos me impedían invitar ni una cuba libre a cualquiera de las aves que, entre fulgores de neón y perfumes baratos, aleteaban por esos cielos. Tendría 16 años y pude verla en el King Kong o el Bombay del Distrito Federal. No sé. Lo que sí recuerdo es su nombre, Sonia Martino, y su cuadro imponente tallado en cacao, desplazándose en el tablado mientras el gerente me daba órdenes. Cuando me fui Sonia bebía champaña con un provecta flaco de traje ancho y lentes oscuros parecido a Juan Orol.
En ese entonces mi vida transitaba en cabarets y canchas de fútbol. También fui lavatrastes en hoteles de la Zona Rosa. Hasta ese momento, Sonia era la única que me había gustado. Le calculé unos 29 años, era morena y alta, tanto que, para besarla, me habría puesto de puntitas dándole piquitos de polluelo. Era un obelisco hirviendo. Esa vez que les platico se cruzaron nuestras miradas accidentalmente pero aún así su haz me dio un trallazo en el estómago.
La segunda vez que la vi fue un año después, en el “Closet” de la colonia Condesa, donde remplacé a un mesero. Recuerdo que ese día no había buen ánimo sino incredulidad, disgusto e infortunio por el choque de trenes ocurrido minutos después de las 9:30, donde murieron 31 personas y 70 resultaron heridas. Políticos medianos y otros influyentes, con el vaso en la mano y la dama sentada en sus rodillas, sentenciaban que había sido un sabotaje contra el presidente Echeverría, aunque en el personal prevaleció la certeza de que el chofer del convoy que provenía de la estación Chabacano no frenó a tiempo. El asunto lo zanjó Thelma Tixou cuando entró a escena e insufló el ánimo; pródiga en formas de piedras artificiales y estilo sobrio, el contoneo del busto vanidoso y firme congeló las vistas, lo que aprovecharon las musas de la ficha para tirar en las macetas el trago que de por sí estaba rebajado con agua. Después de la intervención de Thelma, escuchamos “You Are So Beautiful” de Joe Cocker y luego al anfitrión: “Tercera llamada, comenzamos. ¡A escena Sonia Martino!”.
Ahí estaba Sonia, ceñida al vestido escarlata de lentejuelas, con los brazos abajo y las palmas de las manos arriba, como las vírgenes. Al compás de la música irguió los hombros y levantó los brazos dibujando su silueta con los dedos hasta acariciar el cuello, alborotar la cascada capilar y encender el cigarro de una cajetilla de Viceroy que arrebató de la mesa de al lado.
You’re everything I hoped for
You’re everything I need
You are so beautiful
To me
“Mesero, tráeme otra botella”, “Nada más pintadita”, “Esto no es cognac, no mames”. Entre los ruidos alternos no reaccioné hasta que Diana Gay, una amiga desnudista conocida por sus milagrosos contornos y su pubis arrebatado, me pidió destemplada que le trajera a su papi otra botella de Martell. Pero casi olvido todo cuando sonó “Love To Love You Baby” y la talla de café, aun con el tabaco en los labios y las rodillas flexionadas, movía ligeramente las nalgas como si estuviera recibiendo gotitas frescas. Otra vez dispuso las manos en posición de virgen, se mantuvo inmóvil un instante y, junto a Donna Summer, chilló lo que me permito traducir:
Cuando estás tan cerca de mí
No hay lugar en el que prefiera que estés
Que conmigo aquí
Sus muslos de arábica tostados aparecieron desprendidos de la Tierra como si fuera una aparición mariana. Insolente, dije. Cómo puede desprenderse de la indumentaria y cantar: “Házmelo una y otra vez”, tensar con el culo el hilo de la tanga que arroja al piso el lento balanceo de la cadera, y al final correr, sudorosa y sedienta, volviéndose humana, para beber champaña. Yo mismo la serví mirando el surco huesudo entre los pechos abundantes. La oí cristalina como el choque de las copas y olí ese sabor a mar encabritado. Sonia Martino no se dirigió a mí más que para pedir otras dos redomas que, junto a su cliente, bebió como cosaco, una Coca-Cola y la cuenta. Una hora después, balanceándose como reloj de péndulo y con el rimel descorrido, tomó la mano de su pareja y desapareció junto al amanecer.
La vi por última vez en 1979. Entonces podía comprar al menos un frasco de Bacardí en los abrigos de la Colonia Obrera, en el Caballo Loco, donde varios amigos jugamos con una rubia mustia de culito apretado. Los tiempos no favorecían la lujuria porque nos visitaba el Papa Juan Pablo II, el país se creía purificado y Roberto Carlos interpretaba una letrilla cursi sobre la amistad. De todos modos encontré el amor de Rosa Elvira, una pelirroja espigada de nariz altanera y pequitas bribonas, hasta que vi a Sonia de reojo.
Estaba irreconocible, tenía la piel vencida, sólo sabía que en alguna parte yo había visto esos ojos de almendra encendidos bajo el cabello enmarañado. Tuve la certeza cuando se escuchó “On the Radio” de Donna Summer y ella anduvo a la pista, fluctuante, junto a un señor calvo de panza prominente y actitud de acaudalado. Eran las mismas palmas de las manos puestas como virgen y la misma forma de dibujar su fisonomía y contonear sus porciones febriles, nada más que su jactancia no correspondía con las facciones secas y el maquillaje exagerado. En algún momento Rosa Elvira y yo bailamos cerca de ella. Esta vez, su fragancia no me hizo navegar en el mar encabritado, despedía un acibarado alcoholismo. Alzando la voz, Sonia dijo que pronto volvería a las pasarelas frente al semblante sardónico del gordo. Cuando sonaron los acordes de la Sonora Santanera volvimos a la mesa:
Fue en un cabaret donde te encontré bailando
vendiendo tu amor al mejor postor soñando
Rosa Elvira cuchicheo que Sonia era una puta barata porque después de una botella la salida era gratis. Todavía se siente reina, añadió mientras yo hundía mis manos en sus opulencias. Así observé que Sonia sonreía como antes pero esta vez a la nada, sonreía sin brillo, sonreía porque debía sonreír hasta tomar la última gota de alcohol. Confirmé que Sonia sonreía desencajada porque se le estaba yendo la vida. Y así recorrió varias mesas para que le invitaran champagne, arrancando cigarros y embarrando su hendija. Cuando llegó a nosotros Rosa Elvira le puso un billete enrollado en el surco huesudo de los senos, yo le tendí mi Bacardí que derramó en sus entrañas y enseguida besó mi mejilla convencida de que me había dado un gran regalo. Salió trastabillando y, antes de llegar a la puerta, se desplomó como una marioneta sin hilos. No supe más porque la pelirroja recordó nuestro pacto por lo que subimos unas escaleras y cerramos las cortinas, que cayeron como un telón en el que apenas se asomaban los pies inmóviles de Sonia Martino.
—
De señorial donaire y corteza tonificada. De acuerdo con versiones informativas de mediados la perdió la bebida y, por ello, se desvaneció en la Ciudad de México.