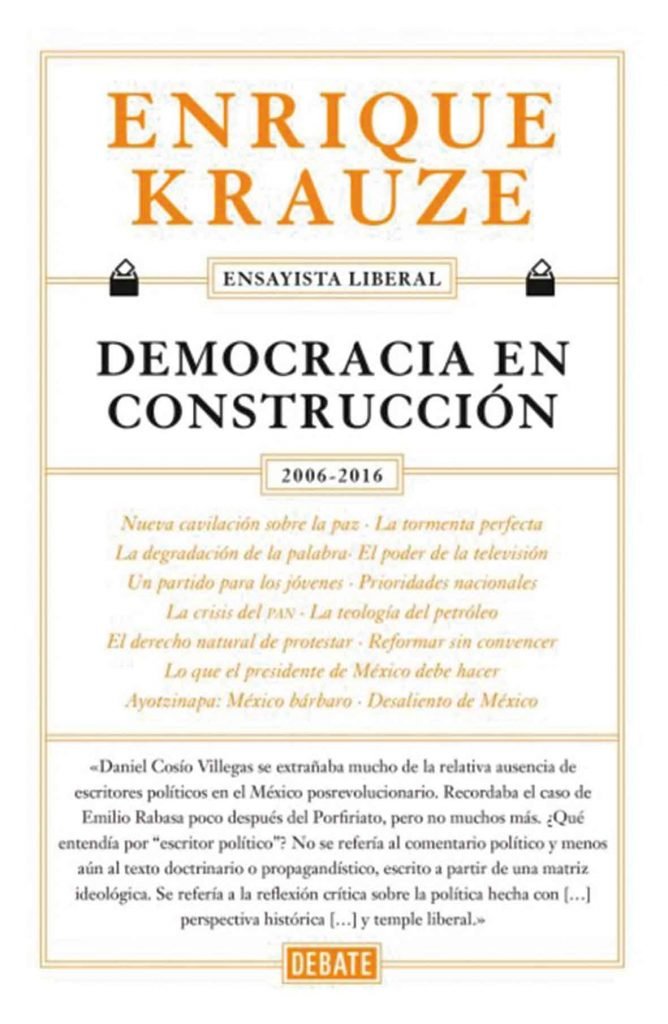Ariel Ruiz Mondragón / Enrique Krauze
Uno de los más destacados intelectuales que con su obra ha acompañado el tránsito mexicano hacia la democracia es Enrique Krauze, quien en libros, ensayos y artículos periodísticos ha aportado, desde una visión histórica y biográfica liberal, diversas claves para interpretar esa transformación.
 En 2016, muchos de sus más emblemáticos textos acerca del cambio político en México fueron publicados por Debate, en tres volúmenes titulados Por una democracia sin adjetivos (1982-1996), Del desencanto al mesianismo (1996-2006) y Democracia en construcción (2006-2016). De ellos, dice el autor que se trata de “la bitácora de una batalla por la democracia”.
En 2016, muchos de sus más emblemáticos textos acerca del cambio político en México fueron publicados por Debate, en tres volúmenes titulados Por una democracia sin adjetivos (1982-1996), Del desencanto al mesianismo (1996-2006) y Democracia en construcción (2006-2016). De ellos, dice el autor que se trata de “la bitácora de una batalla por la democracia”.
Sobre esos volúmenes charlamos con Krauze (Ciudad de México, 1947), quien es doctor en Historia por El Colegio de México. Autor de una treintena de libros y director de Letras Libres, es miembro de la Academia Mexicana de la Historia y de El Colegio Nacional. Entre los premios que ha recibido destacan el Nacional de Ciencias y Artes, la Gran Cruz de la Orden de Alfonso X el Sabio y la Gran Cruz de la Orden de Isabel la Católica.
¿Por qué reunir una buena parte de sus textos políticos en tres volúmenes, esta “bitácora de la batalla por la democracia”, como usted le llama?
Es un gusto que yo pueda hablar en etcétera, una revista que aprecio mucho, sobre esos tres libros porque ellos recogen mis ensayos y artículos sobre la vida política mexicana desde los años ochenta hasta los últimos de 2016. Luego la vida política nos ha reclamado y he seguido escribiendo.
Estos volúmenes cubren 35 años de labor crítica; yo quería que quedaran para el estudioso de la vida política mexicana dentro de muchos años, como un testimonio de lo que fue la difícil batalla por ganar la democracia mexicana que, aunque imperfecta y difícil, aquí la tenemos y debemos preservarla.
Al hacer un recorrido por esos tiempos que ahora parecen tan remotos, un generoso lector que pepene algunos de esos artículos y brinque de uno a otro podrá formarse una idea de casi 40 años de avatares políticos mexicanos.
Vamos por la parte histórica: en un artículo de 1996 usted escribió que “no se ha escrito la historia de la democracia en México porque la democracia en México no existe. Al contrario, existía un poder irresponsable, exclusivo y limitado de los monarcas”. ¿A qué se debe esta debilidad histórica?
En realidad en ese momento no había más democracia que los 15 meses de Madero en el siglo XX, y un poco la época de la República Restaurada de Benito Juárez. Ésa era la verdad según entonces lo describí, y era una condena al régimen que llame “la presidencia imperial”. Mi crítica a él fue permanente desde antes de ser escritor: como estudiante en el 68, como consejero universitario en los años sesenta y como aprendiz de historiador y de editor en los años setenta. Pero empecé a escribir propiamente en 1982. No había historia de la democracia; paradójicamente ahora sí ya tenemos una breve historia que contar, que es la de estos últimos 20 años, que están en uno de estos libros, al que llamé Democracia en construcción.

¿Qué nos puede decir de estas debilidades históricas? En un ensayo usted comentaba: “Nuestra historia nos preparó para simular la democracia, no para ejercerla”.
Estaban la Suprema Corte, el Poder Legislativo, había periódicos, radio y televisión, pero todo era una simulación en el sentido de que el PRI mandaba completamente en el Congreso, el Poder Judicial hacía lo que el Presidente le decía y los medios también estaban, de una u otra manera, mediante la censura o la autocensura, al servicio el régimen. No había libertades, ni siquiera de manifestación, en 1968 y 1971. No podíamos ni salir a la calle.
Todo eso es algo que ya tenemos en México. Hay libertades sustanciales, acotadas, sí, por los poderes del narcotráfico y de los poderes locales, que las han atacado. Pero tenemos una situación política radical y cualitativamente mejor a la que teníamos en el siglo XX, y eso es algo que debemos valorar.
Este es el sentido más urgente de esta publicación: preservar la obra negra de la democracia en México, que apenas está en construcción.
El primer texto de estos libros es de 1982, “El timón y la tormenta”, en donde dice que la conciencia democrática tardó en abrirse paso. ¿Por qué ocurrió esto?
La conciencia de la democracia y de la libertad renació en México en el movimiento del 68. La primera no es exactamente lo mismo que la segunda, aunque se presuponen una a otra. Tenía que haber alternancia en el poder y distintos partidos, lo que solamente vino después, a raíz del gran agravio que fue la pésima administración de la riqueza por parte de José López Portillo, quien prometió la administración de la abundancia, y lo que creó fue la de la pobreza. El mexicano vivió entonces un gran agravio, como el que actualmente tiene con este gobierno por razones de corrupción.
Pero hay que distinguir: en aquella época era un agravio no con un gobierno, sino con un régimen presidencialista semimonárquico; ahora es con un gobierno y por eso podemos cambiarlo. Pero no hay que cambiar de régimen porque vivimos en uno democrático.
Justamente sobre ese agravio me gustaría conocer su opinión sobre aquel desastre que estalló en 1982, cuando usted escribió: “La ausencia de democracia fue una de las causas del desastre económico”. En un ensayo de 2016 dice usted que la economía de muchos mexicanos se ha estancado. En ese sentido, ¿cómo se ha vinculado la democratización con la economía?
Claro que la falta de democracia incidía en el mal gobierno económico por una razón elemental: el Presidente de la República tomaba todas las decisiones, la economía se manejaba desde Los Pinos. Así, el titular del Ejecutivo podía endeudar a México por 9 mil millones de dólares en un minuto. Ahora ya no existe eso, y aunque México tiene una economía no estancada aunque ha crecido poco, la verdad es que es mucho más fuerte, dinámica, diversa, moderna y exportadora que la que teníamos entonces, cuando dependía del Estado y del petróleo.

Ahora, la economía es mucho más fuerte y creo que esa fortaleza se debe a muchos factores. Fue una decisión correcta abrirla en los años ochenta, y la democracia también ha ayudado porque ha limitado la capacidad de hacer barbaridades en el sector público. No ha limitado la corrupción, lo cual es un gran problema; pero barbaridades como endeudar al país a los niveles que se hizo (aunque ya está demasiado endeudado ahora) y manejar la economía con la irresponsabilidad con la que lo hicieron los gobiernos de Luis Echeverría y López Portillo ya no son posibles. Esto se debe a la democracia.
La independencia del Banco de México, que es plena y que debe seguir siéndolo, se debe también a una maduración democrática.
Usted ha escrito: “La biografía presidencial ha sido destino nacional”. En la transición mexicana a la democracia, desde López Portillo hasta Enrique Peña Nieto, ¿cuánto ha pesado la figura presidencial?
Pesó mucho hasta Carlos Salinas, y después ya no. Los rasgos personales y psicológicos de Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Peña Nieto influyeron; pero al tener cámaras de Diputados y de Senadores plurales, un Poder Judicial independiente y una opinión pública alerta y con libertad de expresión, la capacidad para que la biografía presidencial sea destino nacional fue mucho menor.
En los libros siempre hay una suerte de reclamo moral, desde “El timón y la tormenta” hasta estos tiempos de crimen organizado, en el que usted dice que hay “descomposición moral”. ¿Cuál fue el papel del moralismo en la transición democrática?
Daniel Cosío Villegas siempre reclamó que no hubiera un liderazgo ético en México. Yo creo, por ejemplo, que un presidente como Adolfo Ruiz Cortines no robó, y tampoco Zedillo. Pero la importancia del liderazgo ético es muy grande, y hubiera sido magnífico que México hubiera tenido un rosario de presidentes con gran rectitud. Podían ser o no muy inteligentes, e incluso tener limitaciones hasta intelectuales, pero no morales. Eso es lo que no entendió este gobierno: que no podía reincidir en la mayor llaga del régimen priista, que es la corrupción. Y por hacerlo, el ciudadano lo va a castigar muy severamente.
En algunas partes de los libros usted hace una defensa de los partidos políticos, sin los cuales la democracia es víctima de demagogos y caudillos. Se ve a un PRI incapaz de reformarse; el PAN, pese a su lucha democrática, con una incapacidad para gobernar, y una izquierda que pasó de la utopía revolucionaria al caudillismo.
El PRI nunca supo convivir con los otros partidos; lo aprendió más o menos en este gobierno. Pero no supo ser oposición, y al no saberlo no supo ser un partido. Quiso de nuevo tener todas las fichas, y las ha perdido.
El PAN sí ha sabido ser oposición, no cabe la menor duda, aunque ahora esté dividido. Pagó la novatada de no haber estado en el gobierno. Creo que en la época de Fox lo hizo con frivolidad, y en la de Calderón lo hizo con medidas muy discutidas y discutibles, aunque ya empezaba a conformarse una vocación de gobierno que se vio truncada por la muy saludable alternancia, cuando la gente le dio su voto al PRI, que traicionó la confianza del voto.
En cuanto a la izquierda, es una larguísima historia que recorro en los libros. Básicamente pienso que la prueba de fuego para la izquierda, que ha tenido varios y buenos momentos democráticos (como la fundación del PRD y el liderazgo de Cuauhtémoc Cárdenas, los que veo con muy buenos ojos), es gobernar democráticamente, con una representación muy grande en el Congreso.
¿Qué quiere decir “saber gobernar”? Saber compartir ciertas decisiones, consultar, escuchar, tolerar, buscar coaliciones y negociaciones. Eso es el buen gobierno en todas partes del mundo. ¿Lo sabrá hacer Morena? ¿Sabrá ser un partido, o seguirá la ruta marcada por el PRI, que quería el carro completo siempre? No lo sabemos.
Sobre el liberalismo: usted dice que teníamos liberalismo sin democracia, pero también afirma que la democracia es indistinguible del liberalismo. ¿Cuál es su estado hoy?
El liberalismo es nuestro mejor legado del siglo XIX: libertad de expresión, de asociación, de manifestación, de creencias, de crítica, de expresión, de opinión. También es una disposición a escuchar y ser escuchado, a la tolerancia, al respeto, a la negociación. Es un talante, un carácter propio de la democracia. Puedo estar en desacuerdo con usted, pero no lo voy a matar ni le voy a pedir que no me mate por ello.
El liberalismo no descalifica, no recurre a las bajas armas de la calumnia. En ese sentido, aunque tenemos un gran legado liberal en cuanto a que no estamos en México con un predominio de la Iglesia sobre el Estado, por otro lado creo que los reflejos de intolerancia que provienen del siglo XIX y contra los que lucharon los liberales, siguen aquí y se puede ver en las redes sociales: son muy intolerantes y muy calumniosas, lo cual es grave.
¿Cuál ha sido el papel de la violencia en la transición mexicana?
Es el problema número uno de México; una de las razones por las cuales la violencia se desató (y no hay duda de eso) fue la debilidad comparativa del Estado mexicano respecto al del siglo XX.
Pero no sólo fue eso: está el tema de Estados Unidos importando droga y exportando armas. Ésa es la clave en la que hay que buscar esta tan desafortunada y tan trágica situación en la que estamos, de centenares de miles de muertos.
Creo que la política de enfrentar a la violencia ha sido deficiente en muchos aspectos, y quizá errada en partes fundamentales, pero esa es la situación de fondo.
La democracia, paradójicamente, debilitó al poder central y fortaleció los poderes locales, tanto los legales como los ilegales. Pero es en democracia como debemos combatir ese mal.
Usted destaca varias figuras de la transición a la democracia. ¿Cuáles son los tres personajes más emblemáticos de ella?
Salvador Nava, Luis H. Álvarez y Cuauhtémoc Cárdenas. El primero, porque fue un líder cívico extraordinario que hizo crecer a la sociedad civil y fue un ejemplo de coherencia, de rectitud y de valentía.
Álvarez, porque fue un dirigente del PAN intachable por casi 70 años, ejemplo de continuidad, de rectitud. Llegó a ir a Chiapas con Heberto Castillo, quien es otro que merece estar en el elenco porque eran una gran dupla y salvaron a México de momentos de gran tensión y de posible violencia.

En cuanto a Cárdenas, tuvo la inmensa cualidad de evitar la vía revolucionaria y más bien derivar hacia un partido político: creó el PRD; pero creó a un caudillo nuevo, que jaló por su lado, se separó del PRD y fundó un partido que ahora puede llegar a ser mayoritario en México. Andrés Manuel López Obrador es un líder poderoso, atractivo, que arrastra a las multitudes. Pero yo le doy el crédito a Cuauhtémoc porque tiene convicciones muy profundas y firmes, pero que sabe escuchar. Es un hombre de talante respetuoso y tolerante.
En 2004 usted escribió: “Conquistamos la democracia, pero no hemos sabido cómo habitarla”. ¿Desde entonces hemos aprendido?
No. Como le digo, la democracia es un edificio en obra negra. Por un lado, a juzgar por las elecciones nutridas por el Instituto Nacional Electoral y por quienes las vigilan, pues sí hemos aprendido y ha habido alternancia en muchos lugares. Pero en cuanto a cultura democrática, creo que nuestra atmósfera sigue muy envenenada, y las exhibiciones brutales de odio que se ven a diario en las redes sociales, a lo que apuntan es a una debilidad de la democracia mexicana, una casa que todavía no entendemos cómo habitar.
Hay una suerte de desencanto con la democracia, como termina en su extenso ensayo “México hoy”…
Es muy triste que sea desencanto de la democracia porque debería de ser con los gobiernos locales, municipales, estatales o federal en turno, que instrumentan tal o cual política o cometen ciertos errores. Con ellos no sólo te desencantes, sino castígalos con el voto; esta posibilidad es lo que es la democracia.
Desencantarse con la democracia es lanzarse al abismo, porque es el único instrumento que tenemos para el cambio de gobierno pacífico en un marco de leyes, instituciones y libertades.
¿Cuáles son hoy los tres principales retos de la democracia en México?
Preservar el respeto a las leyes, a la Constitución en particular; es decir, que lo que ésta dice, mientras no sea cambiada, tiene que respetarse.
Segundo, respetar y mejorar a las instituciones que nos hemos dado, sobre todo las autónomas: el Banco de México, el INE, el INAI, la de Competencia, de la educación, de medición de la pobreza, etcétera. Hay muchas instituciones que vale la pena preservar.
El tercero es la preservación de las libertades, sobre todo la de expresión, que esta conversación que usted y yo tenemos hoy pueda seguir teniendo lugar de manera permanente, y que no temamos ser objeto de una censura.