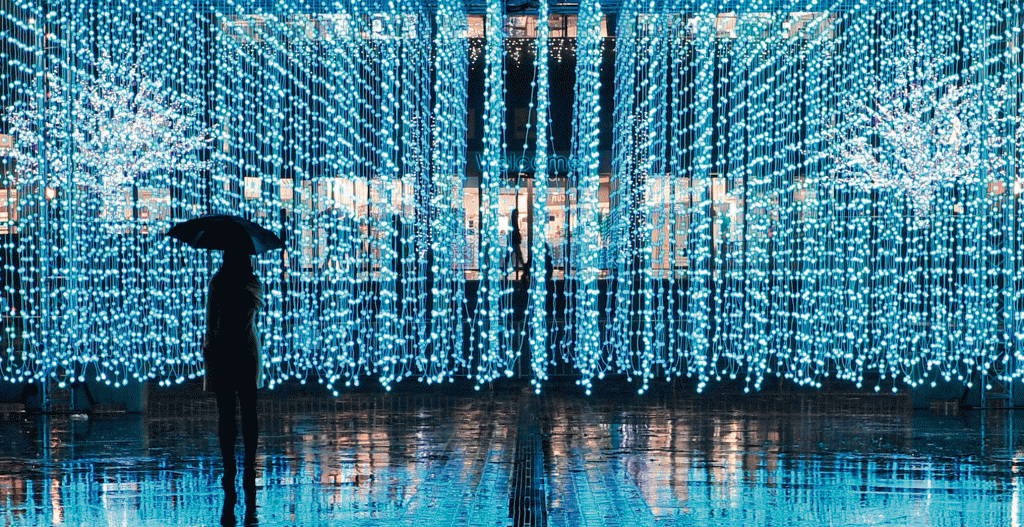La era que nos tocó vivir se caracteriza por un profundo desarrollo tecnológico que impacta sobre los modos de interconexión social. Gran parte de los procesos sociales –físicos e inmateriales– se desarrollan a través de tecnologías que conectan a los humanos con los no humanos. Estas conexiones se dan a nivel planetario en forma de redes. Hay redes informáticas, redes mediáticas, redes sociodigitales, redes financieras, etcétera. En estas redes se transporta uno de los materiales más preciados de la era moderna: la información. En el mundo de las redes, la abundancia de las comunicaciones ha eclipsado la anemia informativa de épocas pasadas. Sin embargo, esta opulencia de datos ha convertido amplios espacios públicos en una especie de torre de Babel, donde reinan el caos y la confusión. Las suposiciones, la ignorancia, el fanatismo, la irracionalidad, la manipulación, el exhibicionismo, la frivolidad y las mentiras son algunos de los ingredientes que caracterizan la era de la información. Esta mezcla explosiva es el nuevo cemento que está consolidando un imperio de creencias en detrimento del pensamiento.
 El filósofo italiano Gianni Vattimo pensaba que el individuo contemporáneo vivía en una especie de Babel informativa donde los medios de comunicación eran actores esenciales ante la falta de comprensión racional del mundo. Para Vattimo, la era actual se acerca más a un apocalipsis que a un paraíso debido a que las esperanzas humanas se han evaporado: marcos de regulación de la acción humana como la ética y la política se encuentran en crisis. Él creía que esto se debía a la aparición durante finales del siglo XX de una gran cantidad de nuevos valores que han remplazado las normas tradicionales. La analogía entre el relato bíblico de la Torre de Babel y la sociedad de la información es un punto de partida para reflexionar sobre el rol actual del individuo y el impacto de las nuevas tecnologías de la comunicación y de los medios de difusión en la construcción de nuevos espacios públicos.
El filósofo italiano Gianni Vattimo pensaba que el individuo contemporáneo vivía en una especie de Babel informativa donde los medios de comunicación eran actores esenciales ante la falta de comprensión racional del mundo. Para Vattimo, la era actual se acerca más a un apocalipsis que a un paraíso debido a que las esperanzas humanas se han evaporado: marcos de regulación de la acción humana como la ética y la política se encuentran en crisis. Él creía que esto se debía a la aparición durante finales del siglo XX de una gran cantidad de nuevos valores que han remplazado las normas tradicionales. La analogía entre el relato bíblico de la Torre de Babel y la sociedad de la información es un punto de partida para reflexionar sobre el rol actual del individuo y el impacto de las nuevas tecnologías de la comunicación y de los medios de difusión en la construcción de nuevos espacios públicos.
Desde la sociología se ha intentado caracterizar la época actual como una donde la información es importante para la formación de los individuos. Tal condición, si bien no es nueva, se apuntaló con las tecnologías de la comunicación. Durante el siglo XX la radio, la televisión, el cine y la prensa escrita afianzaron una sociedad mediática. La informática y las innovaciones que le siguieron marcaron una revolución en la formas de interacción humana. Con la invención de Internet, el papel de los medios cambió radicalmente. Los usuarios de las redes individualizaron sus contenidos y cuentan con una mayor oferta de opciones para informarse. La nueva naturaleza de los consumidores les permite escapar de las opciones tradicionales de información. En este campo es donde se desarrolla la riqueza de la sociedad contemporánea: la babel informativa está configurada por numerosos canales sobre los cuales circula información en todas direcciones. Los espacios públicos cada vez son más amplios y plurales pero también más distantes del espacio real donde ocurren los hechos.
Sociedad abierta
El relato bíblico de la Torre de Babel, narrado en el Antiguo Testamento de la Biblia judeocristiana, habla de la construcción de una obra monumental de entre 60 y 90 metros de altura, que según algunos historiadores fue edificada en Babilonia. El capítulo 11 del Génesis hace referencia a la torre como el intento de los hombres por alcanzar el cielo y estar más cerca de dios: “En ese entonces se hablaba un solo idioma en toda la tierra./Al emigrar al oriente, la gente encontró una llanura en la región de Sinear, y allí se asentaron./Un día se dijeron unos a otros: ‘Vamos a hacer ladrillos, y a cocerlos al fuego’. Fue así como usaron ladrillos en vez de piedras, y asfalto en vez de mezcla./ Luego dijeron: Construyamos una ciudad con una torre que llegue hasta el cielo. De ese modo nos haremos famosos y evitaremos ser dispersados por toda la tierra”.
Pero la grandeza que buscaban aquellos constructores no fue vista con buenos ojos por su creador. Al bajar a la tierra y observar a los hombres trabajando en la obra monumental se dijo: “Todos forman un solo pueblo y hablan un solo idioma; esto es solo el comienzo de sus obras, y todo lo que se propongan lo podrán lograr./Será mejor que bajemos a confundir su idioma, para que ya no se entiendan entre ellos mismos”. Aquellos hombres fueron dispersados por toda la tierra y dejaron de construir la obra debido a que ya no pudieron comunicarse en una misma lengua. La confusión fue la sentencia divina hacia aquel pueblo por pretendía llegar al cielo. Confundir los códigos equivalió a no comprender los signos. En este relato es donde Vattimo construye la analogía histórica: somos una era caracterizada por la presencia de múltiples medios de comunicación a través de los cuales cada vez nos comprendemos menos.

Las sociedades abiertas a la información no son tan antiguas como se podría creer. Algunos historiadores y estudiosos ubican el inicio de tal apertura con el invento de los primeros medios de comunicación masiva a finales de siglo XVI. Como describen Thompson (1998) y Habermas (1986): fue en los medios impresos donde se configuró la primera sociedad mediatizada. Los libros, panfletos y periódicos permitieron a las personas llevar las ideas más allá de la comunicación cara a cara. La información era transportable y más durable que la comunicación oral. El espacio de discusión sobre asuntos públicos fue fundamental para el desarrollo del Estado-nación y las nuevas formas de gobierno. Las nacientes ciencias y el desarrollo tecnológico de la Revolución Industrial fueron la base para el desarrollo de nuevos medios: cine, radio y televisión. Estos medios establecieron los cimientos de lo que fue llamada la “sociedad de masas” o “industria cultural”. Durante el siglo XX los medios se convirtieron en nacientes espacios de información de lo público. Las instituciones sociales aprovecharon estas tecnologías para difundir sus ideologías. Como en ninguna época anterior los humanos podían enterarse casi en tiempo real del marcador de un partido de futbol que se jugaba a miles de kilómetros de distancia o escuchar a través de un aparato una voz que reportaba el estado del clima. Fue así como el espacio mediático se convirtió en el principal lugar de información para millones de seres humanos.
En las últimas tres décadas, un nuevo modelo comunicativo modificó el paradigma de la cultura de masas. La invención de Internet revolucionó la comunicación interpersonal y transformó paulatinamente las formas de producción de los medios de difusión. En este campo de la comunicación humana mediada por la tecnología se gesta la Babel informativa. La exuberancia de esta sociedad hiperconectada puede comprenderse a través de cifras: de acuerdo a Internet World Stats, la mitad de la población mundial tiene acceso a la red. Según la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), la mayoría de los usuarios de Internet son jóvenes entre 15 y 24 años de edad, tienen estudios o se encuentran estudiando y su principal forma de comunicación en línea es través del teléfono móvil. De acuerdo al informe “Digital in 2018”, realizado por Hootsuite y We Are Social, de una población mundial de más de 7 mil 500 millones de personas, el 42% tiene perfil en alguna red sociodigital y el 68% es usuaria del teléfono inteligente. El reporte indica, que en 2018, 2 mil 167 millones de personas emplean Facebook y mil 300 millones usan la mensajería de WhatsApp. Cada día alrededor de mil 500 millones de cibernautas consumen videos en YouTube y alrededor de 400 millones de seres humanos navegan en la red de Twitter.
Si somos una sociedad más abierta a la información, con más libertades para opinar y consultar las fuentes disponibles, contamos con una variedad impresionante de medios de comunicación, creamos tecnologías que nos permiten estar casi perpetuamente conectados con los otros y las máquinas, ¿por qué tal condición se ha convertido en un problema? Una explicación la ofrece el filósofo Jean-François Revel (1989), para quien las sociedades contemporáneas tienen la tendencia de ser abiertas y no cerradas. Lo cerrado es lo oculto, aquello que está escondido, lejos del escrutinio público. Sin embargo, en la actualidad tal apertura no sólo está determinada por las condiciones del sistema político o por la imparcialidad de los medios de difusión, sino principalmente por las libertades individuales de los humanos. Los ciudadanos de los Estados modernos tienen derechos reconocidos desde su esfera privada para actuar en los espacios públicos. Con esta libertad, cada individuo desde su realidad puede construir su propia narrativa o bien reproducir lo que otros dicen u opinan sobre cierto tema o acontecimiento. El derecho a informar y el derecho a la información están distorsionando la realidad. El problema se complica aún más si se toma en consideración que toda información no parte de la codificación de un mensaje, sino más bien de las posibilidades que existen para interpretarlo. Como señalan Rogers y Kincaid (1981): toda información es inherentemente imprecisa e incierta, y la comunicación es un proceso dinámico que se desarrolla en el tiempo.
La nueva Babel
Según Vattimo (1990), en las sociedades contemporáneas los sistemas de comunicación juegan un papel determinante porque generan una mayor transparencia. A través de los medios se visibiliza ante los demás lo público y también lo privado. Pero esta transparencia no significa que la sociedad sea más consciente de sí misma, más “ilustrada”, sino por el contrario, se ha vuelto más compleja, más caótica. Para el filósofo, tanto los medios tradicionales como aquellos derivados de la informática participan en la disolución de puntos de vista centrales, de los llamados “grandes relatos de la humanidad”. Los medios no han homogenizado a la sociedad, al contrario, las nuevas formas de comunicación le han dado voz a todo aquel que es capaz de enviar una señal. En esta sociedad de la comunicación todo se convierte de alguna manera en objeto de comunicación: actividades recreativas, dietas, derechos indígenas, equidad de las mujeres, maltrato a los animales, respeto a la diversidad sexual, políticas públicas, gustos musicales, etcétera.

Pero ¿hasta qué punto la pluralidad o la capacidad de diálogo que tienen los habitantes de la sociedad hiperconectada reflejan una sociedad más ilustrada? En este sentido Vattimo advierte que la pluralidad es precisamente lo contrario a la ilustración, debido a que la información que cada medio o individuo manifiesta no se parece al acontecimiento que se registró en el mundo material: “la realidad, para nosotros, es más bien el resultado del entrecruzarse, del contaminarse (en el sentido latino) de las múltiples imágenes, interpretaciones y reconstrucciones que compiten entre sí, o que, de cualquier manera, sin coordinación central alguna, distribuyen los medios”. Lo que se confecciona desde una pantalla, a través de un micrófono o transita como una señal por Messenger no representa la realidad, sino más bien se trata de imágenes o ideas que coexisten con otros contenidos –generados por otros emisores– porque así lo permite el derecho a la pluralidad y a una sociedad abierta.
La crítica de Vattimo nos permite ver con otros ojos la galopante sociedad de la comunicación. Al igual que con la torre de Babel, los rasgos que predominan en la era de la información son el caos y la confusión. Parece que la libertad informativa está tapando las venas de la interpretación del mundo a la luz de la razón, como una especie de colesterol de las comunicaciones. Lo que está aconteciendo en estos vastos espacios públicos es que la apertura de la información evita precisamente que los consumidores, lectores, televidentes o cibernautas se informen. Este fenómeno lo calificó Umberto Eco como la profusión de la información. Es en la exuberancia de los datos, hechos, cifras, acontecimientos, registros y todo tipo de evidencias lo que precisamente vuelven invisible a la realidad. Es decir, una fotografía o una declaración política pueden comunicarse de distintas formas, pero tales formas estarán condensadas como ideas que poca relación tienen con el mundo material. Al igual que la torre de Babel, el individualismo exacerbado de nuestros tiempos nos impide ver al otro, entender a los demás. Cada quién entiende lo que quiere y no lo que los otros quieren comunicar, pues la comprensión dependerá siempre de múltiples factores. Es bajo estas condiciones que germinan culturas en conflicto con la verdad, como el imperio de las apariencias o las fake news.
A finales de enero de 2018, en Colombia, comenzaron a circular audios a través de WhatsApp donde alertaban a la población sobre la explosión de carros bomba en iglesias, centros comerciales y en el carnaval de Barranquilla. La información fue considerada como una amenaza verdadera por gran parte de la población que compartió los audios con sus amigos y familiares. Era vital en este momento no asistir a este tipo de sitios. El pánico se apoderó de los usuarios de la mensajería a tal grado que tuvo que intervenir el gobierno. El general Mariano Botero Coy declaró ante los medios: “no es cierto de carros bombas, no es cierto de atentados terroristas en más estaciones, en más instalaciones de Barranquilla. Cualquier información que ustedes tengan, háganos saber en bien de la comunidad, pero no generemos pánico. Las redes sociales deben ser usadas para comunicar no para desinformar”. Las personas quedaron atrapadas en una fantasía electrónica. El contenido que reprodujeron los incautos sólo existió en sus trincheras mentales, desde donde se avivó el temor hacia una colectividad inestable.
Otro ejemplo del caos informativo se registró el 18 de enero de 2018, cuando la policía peruana detuvo a los chinos Liu Xiunhuan y Li Fang Min, propietarios de un restaurante ubicado en el distrito de Independencia. Los empresarios fueron acusados de vender platillos preparados con carne de perro. A través de una página de Facebook se distribuyó la historia. La información generó indignación entre la comunidad. La versión de esta narrativa electrónica llegó hasta las calles: vecinos intentaron cerrar el local, rompieron las ventanas lanzando piedras y agredieron físicamente a varios empleados. Integrantes de una asociación defensora de los derechos de los animales llegaron al restaurante y amenazaron a los dueños con incendiar el lugar. Algunos medios de comunicación reprodujeron la información y acusaron al negocio de vender comida canina. Los indignados hicieron una solicitud al gobierno peruano para expulsar del país a los asiáticos. Inspectores de sanidad revisaron el lugar y tomaron muestras de los alimentos. Descubrieron que los platillos se preparaban con carne de res y pollo. Lui, uno de los propietarios del lugar fue entrevistado por el portal trome.pe y afirmó amar a los perros: “No me los como, en China, yo tenía mi perrito y cuando vine lo dejé y lo extraño”. La historia fabricada generó reacciones irracionales que sustituyeron el conocimiento empírico.

En México, desde principios del año 2018 se registró un incremento en la difusión de noticias políticas. Siendo año electoral, los espacios de socialización se han caracterizado por catalizar la irracionalidad de las turbas informadas. Un ejemplo son las encuestas de los candidatos presidenciales. El 30 de enero, la agencia Santander reveló un estudio efectuado a directores ejecutivos y de finanzas de 50 compañías mexicanas. El 62% de los ejecutivos aseguró que José Meade, candidato de la coalición PRI-PVEM-NA, ganaría las elecciones presidenciales. En segundo lugar ubicaron a Ricardo Anaya de PAN-PRD- C, con 22.5%, y en último lugar a Andrés Manuel López Obrador de Morena- PT-PES con el 15%. El 8 de febrero, la empresa México Elige y el portal SDPnoticias presentaron los resultados de una investigación realizada a mil 118 mexicanos usuarios de Facebook. El resultado arrojó una preferencia del 38.4% por Andrés Manuel López Obrador, seguido por José Meade con el 25.7% y Ricardo Anaya con el 19.5%. Tres días después, la empresa Mendoza Blanco y Asociados publicó los resultados de un estudio en el que participaron mil personas de 24 entidades federativas. Los hallazgos revelaron que Ricardo Anaya era preferido por el 27% de los electores y se ubicaba a un punto de distancia de Andrés Manuel López Obrador. José Meade sólo obtuvo el 18% de las simpatías. Ninguna de las tres encuestas muestra la realidad. Tanto las encuestadoras como los medios que difundieron los hallazgos son partícipes de la confusión informativa. Las encuestas muestran apreciaciones poco sólidas y muy subjetivas. La solidez ideológica está basada en la evidencia comunicativa: la exageración de las cifras. En este como en otros casos, la manipulación política impide la comprensión del contexto social.

En la sociedad de la comunicación, la intolerancia, el odio y el fanatismo son mecanismos que frustran el diálogo y los acuerdos. A principios de 2018 el diputado federal Benjamín Medrano afirmó en entrevista para la televisora Meganoticias que “hay quienes potencialmente se hacen delincuentes porque vienen de una madre soltera que tiene que trabajar todo el día y que están todo el día solos y salen de su casa a reclamarle a la sociedad por qué están solos”. La declaración encendió la ira de miles de personas que lincharon virtualmente al político. La postura subjetiva del legislador fue combatida con un principio inapelable por los indignados: el señor Medrano afirmó que los hijos de madres solteras tienen más potencial de convertirse en delincuentes, pero la verdad es que los hijos de madres solteras tienen menos potencial de convertirse delincuentes. Otro caso recientes se registró en la ciudad de Cuernavaca. El bar Bull difundió una publicidad dirigida a mujeres con cicatriz por cesárea. El anuncio decía: “miércoles de cesáreas”. La promoción aseguraba que las mujeres con cicatriz de cesárea que acudieran al bar los miércoles recibirían una botella gratis. Desde las redes de Facebook y Twitter la sociedad indignada arremetió contra los propietarios del bar calificándolos de machistas y sexistas. A través de memes, fotos y mensajes, la ira de las personas provocó la cancelación de la promoción y una disculpa pública de los empresarios. A pesar de la escaramuza, algunas mujeres reclamaron en las redes el cumplimiento de la promoción y amenazaron al bar con denunciarlos ante la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).
Conclusión
La Torre de Babel en la sociedad de la información es la imposibilidad de establecer un diálogo comunicativo público y racional. La difusión de emociones abonan a la exaltación de filias y prejuicios a través de los cuales se intenta comprender la realidad. La exageración y manipulación de acontecimientos altera los derechos de la sociedad de la comunicación y mina la capacidad de las personas para entender su contexto inmediato. Las creencias y la liquidación de las ideas del otro favorecen la debilidad racional. El espacio público se ha llenado de prácticas comunicativas insanas que fomentan la hegemonía ideológica egoísta y el exterminio de quienes no piensan igual. Aquellos que están en desacuerdo con los principios dominantes son por lo general imbéciles, tontos, incultos o torpes. El otro siempre será el vendido, el corrupto, el miserable, el inestable, el inmoral, el que vive en el error. En la sociedad de la comunicación imperan las posturas individualistas, las apreciaciones estereotipadas y los comentarios a bote pronto sobre lo que acontece en la vida colectiva. Los medios de difusión y las nuevas tecnologías transparentan más a la sociedad y visibilizan aquello que estaba oculto, proporcionan a los individuos más opciones de información, pero esto no refleja una mejora en los niveles de discusión racional sobre lo público.
Referencias
Habermas, J., Historia y crítica de la opinión pública, 1986, México: Gustavo Gilli.
Revel, J., El conocimiento inútil, 1989, Barcelona: Planeta.
Rogers, E. y D., Kincaid, Communication Networks: Towards a New Paradigm for Research, 1981, USA: Macmillan.
Thompson, J., Los media y la modernidad, 1998, Barcelona: Paidós.
Vattimo, G., La sociedad transparente, 1990, Barcelona: Paidós.