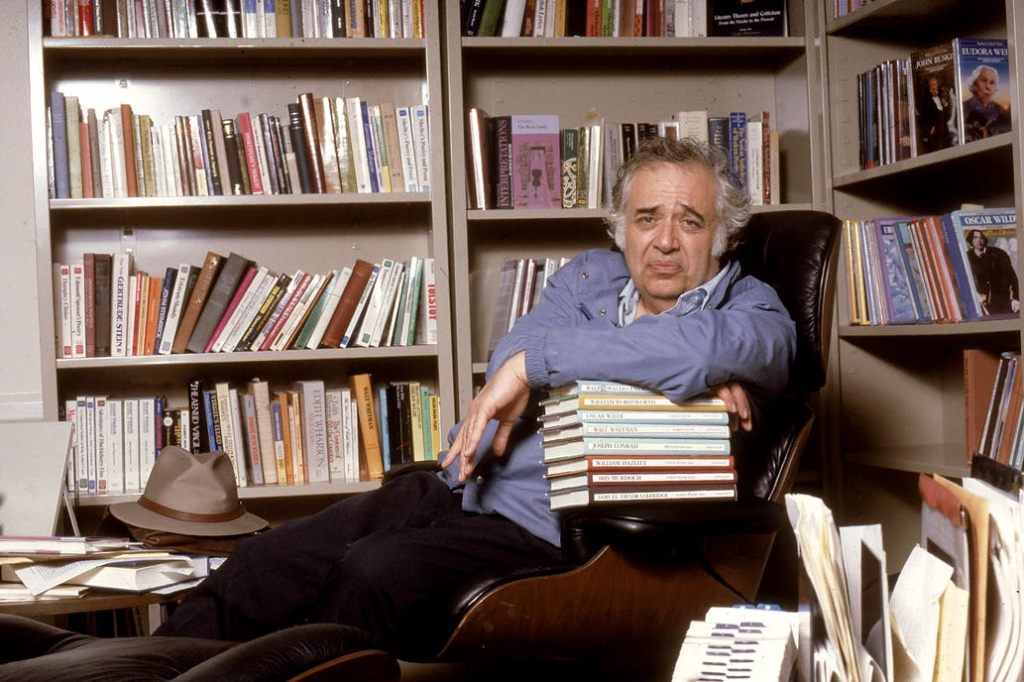Todos podemos decir algo sobre un libro, así como cualquiera habla de un partido de futbol —sin necesitar la menor idea del deporte— incluyendo a quienes difícilmente podría interesarnos menos el futbol. No permanecemos indiferentes ante productos simbólicos, por eso se entiende que tengamos una reacción —más o menos informada— ante ellos. Cercano a esto, supe de un zipizape reciente en redes sociales entre personas relacionadas con la literatura. Hasta donde pude reconstruir, un académico lanzó una afirmación en Twitter sobre la conveniencia del conocimiento especializado para la enseñanza de la literatura, su dicho fue entendido más allá de lo que decía y derivó en tales insultos que el académico canceló su cuenta en esa red social.
Aunque tome el suceso como pretexto, cuanto escribo aquí es independiente del incidente, pues ni siquiera llegué a leer el tuit original, ni es mi objetivo consignar el altercado. Siendo así, no tomo bando con el académico ni con sus replicantes —adversos o solidarios— aunque azarosamente pueda haber coincidencias y porque habrá disensos generales. Como punto realista de partida sé que cualquiera habla sobre literatura. El asunto que me ocupa es si hay un grupo específico a quienes corresponda hablar sobre literatura.
La pregunta implica si existe autoridad para hablar de la materia. Esto se contrapone con maneras de ver esta y otras cuestiones en nuestros días. Por mencionar algunas: se afirma una supuesta horizontalidad en diferentes campos, se cuestionan jerarquías en el saber y hasta se pone en duda la factibilidad de conocer. Se adopte una retórica lírica o racionalista —sean de uno u otro puesto del espectro político— lo común es que no sean expresiones de carácter personal ni pensamiento libre. Es claro que no es cuestión de credenciales: ni los títulos académicos ni la práctica —imaginada o efectiva— garantizan suficiencia ante la literatura. ¿Se puede saltar de eso a aseverar la inutilidad del conocimiento académico sobre la literatura? ¿La improvisación puede ser suficiente? Según posiciones en boga, sí. Yo difiero.
El populismo es muchas cosas: una estrategia electoral, un periodo en la historia de algunos países, un estilo de gobernar, una teoría política… A mí me interesa como discurso —en el sentido de Mouffe y Laclau— es decir como una manera generalizada de relacionarse con el entorno que moldea las actividades sociales, una especie de horizonte de comprensión, que resulta sinónimo de cultura e incluso de sociedad. Si en el pasado reciente el paradigma era racionalista, ahora va ganando terreno una visión oscurantista que pasa por la falsa democratización de la vida social y que tiene como una de sus consecuencias el populismo cultural.

El problema —además de políticos falsarios e ineptos— es que la manera populista de acercarse a las cosas se extiende y tiende a predominar provocando confusiones insuperables que poco tienen de virtuosas. Cualquiera puede y debe poder hablar sobre literatura, pero eso no significa que lo haga de maneras equivalentes a las que logran quienes han construido conocimiento especializado. Uno puede elogiar el futbol llanero y criticar la comercialización del que involucra a los futbolistas más competitivos del mundo. Seguramente hay diversión y amigos en cualquier cancha, pero ni la más convencida perorata hará que —por magia de las palabras— los jugadores llaneros compitan súbitamente al nivel de una escuadra profesional. A su vez, entre alfabetizados parece haber habilidad compartida, pero las vertientes de lectura son diversas.
Jesús Silva en su artículo político del 20 de noviembre de 2023 también alude al futbol. Escribí la primera línea de este texto, con la misma analogía, el domingo 12. Además de falta de imaginación de los dos, la coincidencia es reveladora culturalmente pues en ambos casos hay tanto crítica a desvaríos contemporáneos como inclinación a lo popular como referente. En el contexto actual se construye la oposición entre lo establecido y lo desatendido, lo mismo por políticos que quieren hacerse del poder que por estudiosos convencidos —intelectual o ideológicamente— de reivindicar autores que han sido omitidos en el pasado. Para que la vida social y literaria funcione —más que certificaciones— el fundamento es el orden espontáneo que generamos las personas con nuestras acciones. Esa organización funcional incluye diferentes roles. Para la crítica —y los académicos son parte de ella— uno de los papeles es señalar la debilidad de ciertos conocimientos.
La literatura no es subjetiva, aunque involucre fuertemente la subjetividad de escritores y lectores, además de contribuir a procesos de subjetivación. La valoración de las obras literarias puede ser y es arbitraria, pero por errores de apreciación, pues es discernible cuáles son los libros valiosos. Es equivocada la afirmación de que la especialización —escolarizada o autodidacta— en el conocimiento de la literatura estaría en contraposición a profesiones que serían científicas. Las ciencias no son conocimientos exactos en el sentido de ser ajenos a discusión, por el contrario, la clave de la ciencia es la posibilidad de continuar debatiendo, porque siempre resulta necesario. Asimismo, las profesiones que ponen en práctica la ciencia también conllevan intuición, con frecuencia son mecánicas y están repletas de errores; por eso en ciertos campos la inteligencia artificial podría desempeñarse mejor que las personas. Mientras tanto, el proceso de lectura requiere de la subjetividad del descifrador, sin que esto signifique arbitrariedad.
Simplificar es olvidar el esfuerzo que requiere el conocer. No existe una academia homogénea, pues en ella conviven diferentes escuelas de pensamiento —en el mejor de los casos— además de disputas comunes a cualquier conglomerado humano. Tanto en los departamentos más destacados como en los impresentables siempre abunda la controversia; en aquellos, al menos, con algún fundamento en ideas —aunque no sólo— y en los mediocres suelen dominar banalidades y vanidades que no impiden, a unos y otros, arrogarse el contacto por excelencia con la literatura. Más aún: el conocimiento especializado no es exclusivo de las academias.

¿Es elitismo expresar que el conocimiento y, más importante, el disfrute pleno de la literatura requiere de una esforzada formación específica? No es exclusión porque el proceso es viable para muchos —en México la mayoría de la clase media no da siquiera el paso inicial— y tampoco se refiere sólo a la educación doctoral que pocos alcanzamos. ¿Avanzamos en algún debate si se cuestiona tal calificación como privilegio? ¿Con qué fin sería razonable igualar a todos en la incompetencia? Bien mirado, toda afición —como la apreciación del futbol— exige dedicación y cúmulo de experiencia que no surgen de un día para otro; de lo contrario uno se quedaría en notar si los futbolistas son guapos y guapas. El desempeño en la cancha también requiere entrenamiento disciplinado. Sin trabajar en su condición física, en el manejo del balón y la interacción con los demás puede haber quien consiga proezas, será la excepción y aún esa persona será gran futbolista sólo si entra en ciertas dinámicas. En este sentido, un error de las izquierdas contemporáneas —en medio del discurso populista— es degradar su inclinación por la igualdad a promover equivalencias insostenibles. Los “saberes” no son lo mismo que la ciencia, así como un club de lectura improvisado —por emocionante y útil que resulte— no es lo mismo que el comentario sistemático del estudioso de un autor que, además, haya conseguido ser buen comunicador de su pasión.
El populismo es una simplificación de la realidad, en vez de su encaramiento, por eso tiene carácter pernicioso como una de las más bajas acepciones de lo político: la voluntad de manipular. Sin embargo, un discurso —en el sentido que he mencionado— escapa a las intenciones, trasciende incluso los motivos de poderosos burócratas y empresarios. Arrastra, no en el bobo sentido del “sistema” omnipotente, sino porque moldea —pero no determina— lo que pasa en la sociedad, por eso hay que enfrentarlo. Desde la crítica, hay que aclarar en todo momento que las funciones de quienes hablan de literatura no se anulan entre sí, pero no son equivalentes.
Hasta donde pude descifrar, el zipizape mencionado mostró otra cara lamentable de las distorsiones populistas y de la vulgarización de postulados izquierdistas. De nuevo aclaro que, en esta ocasión, mis palabras no se ciñen a esos intercambios, sino que apenas los ven de lejos. Como en otras ocasiones, mi énfasis está en la interpretación cultural de los hechos y las obras, no en el comentario sobre personas. En este caso, como el principal personaje involucrado —nacido fuera de México— desapareció de Twitter se sobreentiende que no quiere continuar en el asunto. Varios participantes de los intercambios llegaron a expresiones xenófobas que, paradójicamente, aludían al racismo mexicano, del que se habría beneficiado el académico. La descalificación estigmatizante hacia personas que tienen ascendencia europea no es manera efectiva de combatir el racismo presente en México.

Se trata de un asunto delicado y complejo que el actual gobierno mexicano ha caricaturizado con desplantes como pedir una disculpa por la conquista al estado español. Al mismo tiempo no ha desplegado políticas públicas significativas que incidan en combatir el fenómeno. Sin embargo, el gobierno ha tenido el acompañamiento de expresiones esquemáticas de algunos de sus intelectuales orgánicos —incluyendo algún libro— que resultan acciones que parecen destinados a colocar públicamente a sus emisores, más que a enfrentar la discriminación. Así, las condenas al racismo —repetidas por políticos como estrategia populista— devienen en moralismo de corte propagandístico. Sólo con muy poca esperanza política puede verse como virtud el abrir una caja de Pandora por estrategia electoral y no por ideal político.
Hay a quienes el futbol nos parece una tontería y la mayoría de los mexicanos considera superflua la literatura, por eso no la frecuentan. Quizá estemos equivocados tanto esa minoría como la multitud. A través de los años, partiendo de ser futbolista, David Beckham ha ganado dinero modelando y ahora como personaje de documental: aunque son actividades que dependen de su físico son cosas diferentes. Ocuparse de un asunto como los libros, que eso produzca prestigio, o visibilidad, social y hasta ciertas ganancias económicas es diferente a estar en el corazón de la literatura, aunque se parezca. La crítica no ha de pretender eliminar a quienes hablan sobre literatura a la ligera, pero tampoco debe cesar en identificar el carácter de su contribución que, en ocasiones, puede ser contraproducente.
Tanto escritores locales como internacionales que gozan de reconocimiento merecen lecturas críticas que desplacen su actual importancia, porque su posición depende de factores ajenos a lo literario. Algunos son creadores que ni siquiera tienen personalidad propia, mucho menos una visión que nutra su obra artística (repetir moralinas de moda de ninguna manera lo es). En cambio, hay unos cuantos autores que provocan la tentación de calificar sus obras como indiscutibles, pero siempre deben ser debatidas. Sea bienvenido o no por los enterados, cualquiera hablará de libros y halagará obras que por amor a la literatura habría que cuestionar. La furia que se imprima a los reclamos no igualará los libros prescindibles ni las lecturas primarias —que son mayoría— con las obras propiamente literarias y las lecturas competentes. Asomarse a tal distancia inconmensurable está abierto para todos y tiene exigencias que no se desvanecerán.