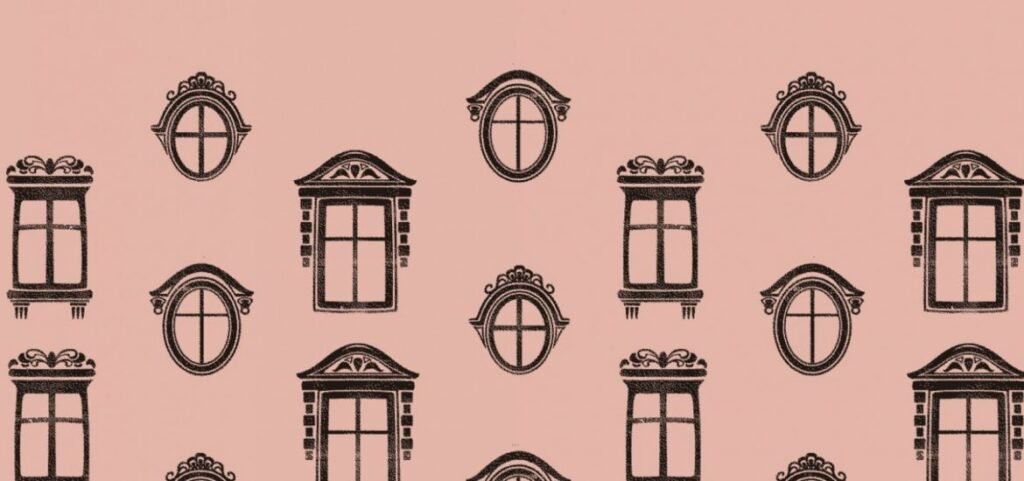A mi hijo Adrián, mi motivo siempre
Hay realidades que están más allá de las definiciones, de los razonamientos, y se ubican en el plano del sentimiento, la intuición o la mezcla de la racionalidad y lo emotivo. En este paisaje de lo inasible se encuentra la explicación de por qué se escribe, la comprensión de la verdad (lo que sea que eso signifique) y la reflexión sobre los instrumentos de que podemos servirnos para entender las dificultades detrás de la creación o el impulso del acto creativo.
Una habitación propia, libro de Virginia Woolf, se detiene en hacer esa reflexión y en dar respuesta a tan complejos temas. Para hacerlo elige la circunstancia histórica que vivía la mujer en la Inglaterra de finales de los años 1920s. Desde su publicación, el libro se convirtió en un manifiesto por el que la autora exige libertad, mayor igualdad y un reconocimiento justo a su trabajo creativo, profesional y académico.
Tras la lectura del libro me doy cuenta de que fue un texto escrito por una mujer para el resto de las mujeres, presentes y futuras, que podrían acercarse a él y encontrar algunas aclaraciones a sus innumerables dudas; que contiene un largo análisis histórico de las circunstancias a las que se han enfrentado las mujeres para emanciparse, sin éxito, del hombre, a lo largo del tiempo, y un extenso periplo para hablar de las cadenas con que ellas han cargado en todos los campos de la vida para alcanzar independencia, pero, sobre todo, para ejercer una labor artística y, pone sobre la mesa su preocupación más genuina: el problema irresuelto de la naturaleza de la mujer y la naturaleza de la ficción.
Al concluir la lectura del libro me quedo deslumbrado por varias razones. Su contenido es luminoso e inteligente, demuestra un dominio absoluto de la técnica literaria y una pericia enorme para descubrir verdades grandes como catedrales, acaso, la mayor, que, aunque descansa en una metáfora, no deja de ser evidente y luminosa como el primer rayo de sol de la mañana: “una mujer debe contar con dinero y una habitación propia si quiere escribir ficción”.
Una afirmación de esta naturaleza me lleva a pensar en la realidad artística de las mujeres, en los obstáculos que han tenido que enfrentar y en la forma que su imaginación les ha permitido sortearlos para sacar avante sus aspiraciones creativas, hasta el grado de haber construido grandes monumentos literarios y artísticos que no solo compiten al parejo con los producidos por hombres en la misma época, sino que revelan una increíble habilidad para sobreponerse a escenarios de dificultad que hacen de la creación una actividad esplendente, pero, también, meritoria, por todos los trabajos que quedaron atrás del libro, el cuadro o el poema, que brilla al final como obra artística, ante los ojos del asombrado espectador.
En este sentido, Woolf recuerda que buena parte de las novelistas inglesas de los siglos XVIII y XIX, como Jane Austen, las hermanas Brönte o Mary Benton, no dispusieron de “una habitación propia, por no hablar de una habitación silenciosa” para escribir, sino que se veían obligadas a hacerlo a escondidas, en medio del bullicio familiar, y a este factor penoso se sumaba el de la falta de independencia económica.
Una mujer tenía que depender necesariamente de un hombre para sobrevivir (su padre, su esposo, sus hermanos y finalmente sus hijos), porque cualquier labor fuera de las domésticas y de cuidado eran vistas con recelo y cautela. A ese agravio se sumaba el del ataque y el descrédito: “Las dificultades materiales eran tremendas, pero eran mucho peores las inmateriales. En el caso de la mujer, la indiferencia del mundo, que tan insoportable había resultado para Keats, Flaubert y otros hombres de genio, no era indiferencia, sino hostilidad”.
Es cierto, la mujer históricamente fue considerada inferior. El hombre creía que sus capacidades eran limitadas y ello fue, en buena medida, la explicación detrás de su apartamiento de las artes, de la literatura, y de todos los campos del conocimiento humano, hasta muy avanzado el siglo XX. El giro de timón fue posible cuando, por primera vez, una mujer recibió un sueldo por sus libros y pudo hacer de la escritura una forma de vida. Esa independencia económica la llevó a la emancipación y ella a algo que podría denominarse libertad. Sin embargo, ese escenario no permitió la creación de la obra maestra. Woolf lo explica con elocuencia: “Por que las obras maestras no son productos individuales y solitarios, sino el resultado de muchos años de pensamiento común, del pensamiento del conjunto, de manera que la voz individual expresa la experiencia del grupo”.
Nuevamente cierto, la creación es un reflejo de su tiempo, de las verdades del momento, y la realidad para la mujer siempre estuvo un paso atrás de la del hombre, acaso, por ello, Woolf señala que esa circunstancia explica la ausencia de mujeres poetas, porque el acceso a la poesía estaba reservado a los hombres. Y así fue hasta tiempos recientes. La poesía, como lenguaje originario, religioso y simbólico, estuvo en manos de los hombres en su calidad de sacerdotes, chamanes, bardos y, finalmente, como personajes portadores de un conocimiento ancestral al que sólo se podía llegar si existía el ambiente propicio.
Tal vez por eso la ensayista consideró a la novela como terreno fértil para el trabajo literario femenino. Por ser, al menos al momento que se escribió el ensayo, un género novedoso, y por ende libre, abierto a la experimentación y proclive a la variedad de estilos y a la existencia de temáticas propias: “[…] Jane Austen y Emily Brönte […] escribían como escriben las mujeres, no como los hombres”. Verdad por todos lados. La mujer escribe lo que le dicta su inspiración, la realidad y el contexto, su prosa y también su poesía, a pesar de que Woolf las excluyera de su horizonte creativo.
La mujer tiene una voz particular y una verdad propias, así como una forma de comunicarse que se diferencia de cualquier producto masculino. Sin embargo, esa diferencia de visión sobre la realidad, de la vida, y de los grandes temas existenciales, no fueron materia prima suficiente para construir la gran obra maestra, según la autora.
Desde mi visión, la obra maestra es producto de un lenguaje común, de una realidad compartida, pero, también, de un genio propio que la mayor parte de las ocasiones se aparta de la realidad, de lo cotidiano y, desde el aislamiento y el escenario de las verdades paralelas, da forma a una obra que es reacción, antípoda y crítica de la verdad universal. Lo que me hace pensar que la obra maestra no sólo es el producto de la realidad sino, en muchas ocasiones, una reacción adversa frente a ella y una forma de transformarla.
Por eso, cuando Woolf imagina que, de haber existido las condiciones económicas, culturales y educativas suficientes, la hermana de Shakespeare hubiera sido también una poeta y dramaturga genial, podría parecer una afirmación derivada del frenesí, pero, también, del enojo y la irreflexión, que puede ajustarse al deseo, más no así a la verdad. William Shakespeare solo hubo uno, igual que solo hubo un Cervantes, un Flaubert, una Jane Austen o una Virginia Woolf.
La genialidad no está en el contexto, sino fuera de él. La genialidad no es una consecuencia de la vida social sino un accidente de la realidad universal. Tal vez por eso los escritores de ciencia ficción han intentado explicar el genio de una persona a través del viaje en el tiempo. En ese escenario, el prodigio o la tenencia de una gracia primordial es consecuencia del acopio de nuevas experiencias que habilitan el viaje entre tiempos, pero, sobre todo, la adquisición de habilidades para que el viajero pueda moverse de una época a otra dotado de las más amplias capacidades.
Aunque, fuera de la especulación que supone la ciencia ficción, queda claro que la realidad no necesariamente determina el genio si no el milagro. El genio no tiene explicación, igual que el amor, el odio o la lealtad. Y, en ese caso, el prodigio sigue sus reglas y no las de la sociedad, la academia o el mundo literario. En esas circunstancias, la poética y errónea afirmación de Virginia Woolf, en el sentido de que la hermana de William Shakespeare pudo ser una gran poeta y dramaturga de haber gozado de las condiciones materiales necesarias, no deja de ser una suposición y, sobre todo, una situación poco probable.
El modelo patriarcal del que se queja Woolf no solo excluyó a las mujeres, también a los hombres. No es casualidad, por ello, que en el catálogo universal de grandes obras de arte existan pocos ejemplos de africanos, latinos, homosexuales, indígenas, etcétera, con respecto a la cifra de europeos o estadunidenses, blancos y, en buena parte de las ocasiones, acaudalados y pertenecientes a genealogías de poder. Lo no canónico siempre ha tenido que soportar el desprecio y la falta de reconocimiento. El denominado sistema patriarcal no sólo es un complejo de reglas que incluye y excluye por razones de sexo, también de raza, religión, clase social, de modo que lo que se denomina por algunas académicas y activistas feministas: patriarcado, otros grupos lo llaman sistema imperial, unos más colonialismo, régimen neoliberal, establishment cultural, círculo rojo, etcétera; grupos que se diferencian en sus demandas, pero que tienen como nota común que exigen ser incluidos por un sistema de dominación que los minimiza, los desconoce, los somete y pretende invisibilizarlos.
No deja de llamar la atención, en este contexto, que Virginia Woolf, quien formó parte de uno de los círculos culturales ingleses más influyentes y connotados de su tiempo –(el Bloomsbury Group), con quienes ocupaba un lugar notable en la cultura de su tiempo (John Maynard Keynes, E. M. Foster, Vanessa Bell), acceso a publicaciones periódicas y sellos editoriales en donde se editaban sus libros, y un vínculo académico con instituciones tan prestigiadas como la Universidad de Cambridge y el Kings College London– sintiera la necesidad de levantar un reclamo con el que denunció una situación de desigualdad, desde el lugar en el que la ubicaba la fortuna.
La importancia actual del famoso ensayo de Woolf proviene, seguramente, de la enérgica denuncia que proyectaron sus palabras, mismas que, en el momento que fueron escritas, desvelaban una realidad tolerada e indignante de maltrato a la mujer. Al paso de los años, sin embargo, no sé si la crítica de la autora inglesa mantenga la vigencia de cuando fue escrita, dados los cambios y avances que han alcanzado los diversos feminismos en la actualidad, cuando ha surgido una nueva cultura de la denuncia de la violencia de género, y se da forma a un protagonismo de la mujer, que se hace palpable en los más diversos campos de la vida social, intelectual, política y académica.
En ese escenario, conviven el nuevo protagonismo de la mujer con el deseo de reclamar una desigualdad histórica que, por fortuna, va frenando sus efectos negativos en ciertos grupos sociales, pero que mantiene sus efectos lesivos en las clases más desposeídas. En su libro, Woolf sólo se ocupa de expresar un malestar personal, desde la visión de la élite, pero no se preocupa por las mujeres que no participaron en grupos culturales, estuvieron inéditas a lo largo del tiempo, no gozaron de una educción especializada ni recibieron una herencia familiar que les permitiera escribir y añorar una habitación propia. Esas mujeres de quienes se olvidó la ensayista son las mismas que siguen sufriendo violencia, maltrato y falta de reconocimiento ahora; ellas no añoraban escribir o vivir de sus publicaciones, acaso, tener una habitación compartida con media docena de hijos y un pan que llevarse a la boca. Ese tema sigue vigente, esa desigualdad sigue siendo lacerante, y acaso, ese flagelo es de lo menos visible en nuestra sociedad feminista y tecnificada, que ataca unos flancos de la desigualdad, pero deja otros vivos y robustos, como en la época previas de la historia humana.