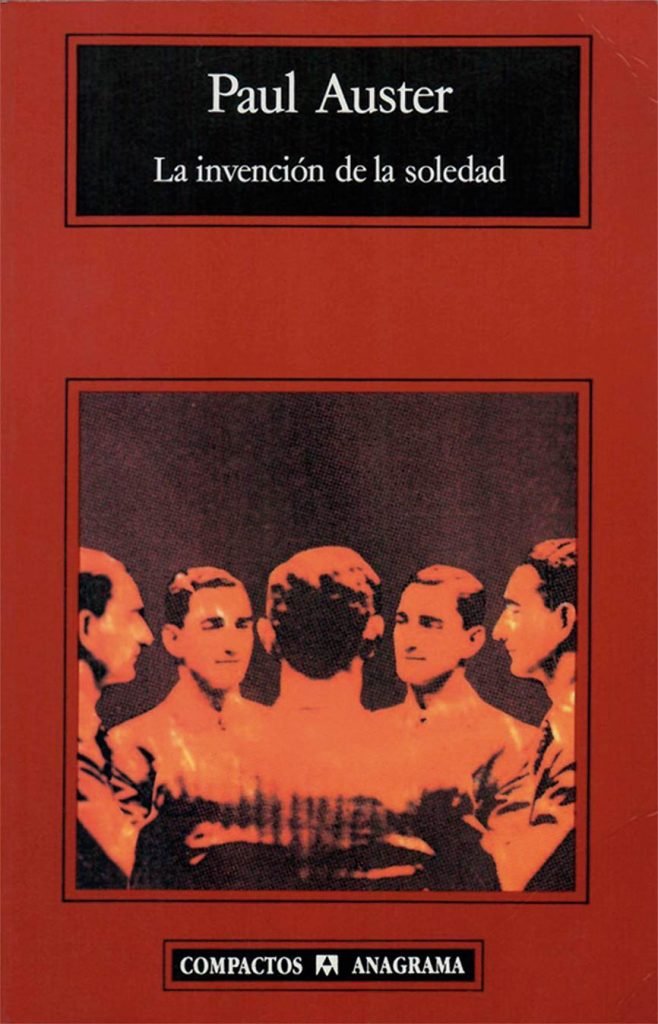El hijo de unos treinta años puede ser cualquiera, digámosle A. La habitación puede ser cualquiera también, entre las viejas y húmedas casonas de los años cincuenta del siglo pasado en Brooklyn. En el centro de la habitación vacía sólo está tirado un muñeco de cerca de un metro de largo; tiene la nariz puntiaguda, las mejillas chapeadas, los pómulos levantados y una sonrisa tenue como inhibida por los ojos extraviados que miran la nada. Ahora A entra en la habitación en penumbras, y con un rápido movimiento despeja las cortinas; el polvo esparcido asemeja una galaxia alumbrada por el sol de otoño.
El hijo de unos treinta años puede ser cualquiera, digámosle A. La habitación puede ser cualquiera también, entre las viejas y húmedas casonas de los años cincuenta del siglo pasado en Brooklyn. En el centro de la habitación vacía sólo está tirado un muñeco de cerca de un metro de largo; tiene la nariz puntiaguda, las mejillas chapeadas, los pómulos levantados y una sonrisa tenue como inhibida por los ojos extraviados que miran la nada. Ahora A entra en la habitación en penumbras, y con un rápido movimiento despeja las cortinas; el polvo esparcido asemeja una galaxia alumbrada por el sol de otoño.
A se agacha junto al muñeco que tiene la mirada perdida en la galaxia. Así, en cuclillas y con la camisa arremangada, levanta la figura inerte mientras él hace lo mismo hasta que la mirada de ambos se cruzan. El sol, la galaxia, el hijo y sus recuerdos. A recuerda al padre que nunca conoció, y no me refiero a su humanidad robusta que salía de casa tan temprano, llegaba ya entrada la noche y que casi nunca convivió con él. Tal vez salvo un partido ocasional de los Yanquis de donde salieron veinticinco minutos antes para evitar tumultos entre las lágrimas reprimidas de A, algunos intercambios imaginarios de jabs y las palabras convencionales del padre cuando conoció a su nieto moviendo lasonaja en la carreola.
A recuerda la impostura del padre en tanto estruja los zapatos de aquella marioneta. El viejo siempre contando historias fantásticas con una intensidad que las hacían vívidos recuerdos de luchas con leones que nunca existieron y tantas aventuras que, en realidad, sólo fueron simulacros para esconder la vida. Desde que tiene memoria, A intentó la mano del padre, oír la historia sólo para él o sentir su mano en la suya o nada más esparciendo el cabello para dar ánimo a las proezas infantiles. A sabe que el padre no fue duro ni frío sino ausente, un hombre solitario pero no a semejanza de Thoreau, quien buscó saber quién era en la vida, y la llenó de palabras (donde hay palabras no hay soledad) ni de Jonás, quien rogó por su salvación dentro de una ballena. No, el padre estaba ausente, ya lo dije, así como la muerte que despoja al cuerpo del alma, y sus engaños, balbuceó A siempre con la marioneta entre las manos. “Fueron una forma de comprar protección”: la suya propia.
Aquella habitación húmeda y fría fue la casa del padre, que recién murió. Apenas una semana atrás A escuchó en el auricular la noticia, que él fue procesando, poco a poco, desde el inicial sentimiento asociado con un vacío que él ya tenía, la falta del padre, que resintió toda la vida, hasta la curiosidad primero y el ímpetu después, por saber quién era el padre. A nunca tuvo el resentimiento de Kafka para llenar de reclamos al padre en alguna carta, o el impulso de justificarlo y así enaltecerlo, como hizo Tatiana con las atrocidades de Tolstoi, ni experimentó la simulación que entre los niños sin padre es vacuna contra el ánimo devastado, vamos, ni siquiera cree que le hubiera dolido especialmente la distancia que, por lo de más siempre hubo, entre su padre y su madre. Incluso imagina el surgimiento fortuito de su propia vida entre silencios distantes y ciegos tentaleos, ocurridos en la noche de bodas de sus padres, a un lado de las Cataratas de Niágara.
El padre estaba muerto. Y el hecho irremediable acicateó a A para ir a buscarlo. Escribí “ir”, y la pregunta es ¿adónde? En los resquicios de la memoria, los amigos, entre los escombros de la sala y los muebles desvencijados. Desde luego, en la ropa barata que sintetizaba su idea de que nunca nada debiera ser ostentoso y que lo mejor, por definición, era aquello que no fuera caro. Lo buscó en la navaja de afeitar, el cepillo y las lociones y hasta en sus mujeres que creyeron haber sido las únicas en su vida. En cualquier sitio u objeto que integró su soledad, y eso, irremediablemente, lo condujo a presenciar las máscaras del padre pero no como las farsas representadas por el individuo sagaz y ventajoso o frívolo e impostor, sino como el autoengaño que mantuvo vivo al padre toda su vida. Su padre carecía de ímpetu hasta para el pragmatismo; más bien, vivía una vida práctica, una vida sin vida ni mayores problemas, ni siquiera con preocupaciones por el dinero porque fue dueño de varios edificios durante mucho tiempo.
A sostiene en el aire a la marioneta. Ahora tiene en la mente a su hijo Daniel, de apenas tres años. Mira otra vez sus gestos mientras escucha las aventuras de Pinocho que A le relata poco antes de que él duerma. Carlo Collodi tuvo la destreza del escultor renacentista para esculpir una historia maravillosa, para tallar la madera inerte y dejar la viva, así como hizo Miguel Ángel con las almas que desprendió del mármol al quitarle la piedra que sobraba y darle vida al cuerpo.
Es posible que A hubiera encontrado al padre justo después de que él falleciera. Lo hizo en la hemeroteca, con la avidez infantil de aquellos años en los que iniciaba la lectura, frente a un periódico que relata la historia de una señora que ya no resistió las afrentas del esposo que la tenían al borde de la locura. La historia es breve: ella le tiró un balazo en la cocina, lo mató y fue sujeta a juicio. El padre de A lo miró todo: el ánimo incandescente de la madre y el dolor incrédulo del padre. El llanto de los hermanos. Fue la marca del padre de A, para siempre, lo que no implicó el sufrimiento para siempre ni la herida que acompaña a la vida y que, de vez en cuando, alerta de que no ha sanado o de que no sanará jamás. Es como si desprendiera el alma de un cuerpo esculpido en mármol o los ojos ausentes de la talla de un muñeco de madera.
 La novela de Carlo Collodi describe la búsqueda de un niño que quiere ser bueno, pero que irremediablemente hace cosas malas. Así, el escritor plantea la vida, alejado de lo que luego hizo Disney: una continua búsqueda donde la voluntad remonta adversidades y, a veces, es insuficiente. Pinocho vio al padre antes de iniciar la búsqueda y pasaron doscientas páginas para que lo volviera a ver, en las entrañas de una ballena enorme. Gepeto había consumido todas las velas y no tenía provisiones. Pinocho se estaba encontrando y, al hacerlo, también encontraba al padre. La luna brilla sobre sus cabezas empapadas de mar, y Gepeto va encima del muñeco de madera que no deja de dar brazadas. Si no sobrevivían tenían el consuelo de estar juntos en los últimos instantes de su vida…
La novela de Carlo Collodi describe la búsqueda de un niño que quiere ser bueno, pero que irremediablemente hace cosas malas. Así, el escritor plantea la vida, alejado de lo que luego hizo Disney: una continua búsqueda donde la voluntad remonta adversidades y, a veces, es insuficiente. Pinocho vio al padre antes de iniciar la búsqueda y pasaron doscientas páginas para que lo volviera a ver, en las entrañas de una ballena enorme. Gepeto había consumido todas las velas y no tenía provisiones. Pinocho se estaba encontrando y, al hacerlo, también encontraba al padre. La luna brilla sobre sus cabezas empapadas de mar, y Gepeto va encima del muñeco de madera que no deja de dar brazadas. Si no sobrevivían tenían el consuelo de estar juntos en los últimos instantes de su vida…
A contempla al muñeco y sonríe. Parece que la marioneta de un metro ya no mira la galaxia alumbrada por el Solo. Lo mira a él. Es posible que A hubiera encontrado al fin al padre, entre el zumbido de un balazo, los gritos destemplados y el polvo de unas cortinas sacudidas, como si fuera un alma esparcida que, por eso, tuvo que inventar su soledad. Si eso sucedió, por un instante A pudo sentirse como esa marioneta de madera que nunca jamás dejará de sonreírle.
₪
Reseña del libro La invención de la soledad, de Paul Auster; Barcelona Compactos Anagrama, 1994, 245 pp.